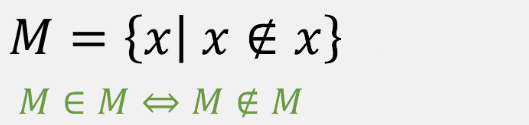Artículo de Adela Cortina en El País, 06/10/2013.
Cuando yo estudiaba la carrera se daba por sentado que quien deseaba trabajar por mejorar la sociedad debía ingresar en un partido político. Seguía pesando en el ambiente aquella idea hegeliana de que el mundo político se preocupa por los intereses universales y brega desde la solidaridad, mientras que la sociedad civil es el reino de los intereses particulares, el ámbito del egoísmo sin remedio. A fines de los setenta esta división del trabajo empezó a tambalearse y en nuestros días carece ya de sentido, porque una buena parte de la sociedad civil asume cada vez más un esperanzador protagonismo en la construcción del bien común; un protagonismo que es urgente potenciar.
Tal vez porque la política se limita hasta tal punto a buscar votos y conseguir ventajas que no le queda fuste para lanzar propuestas atractivas; tal vez porque la financiarización de la economía ha creado un mundo completamente inestable; tal vez porque el despilfarro, la mala gestión, la corrupción y la falta de unidad han socavado la credibilidad de lo político, lo cierto es que, desde distintos sectores, la sociedad civil viene movilizándose desde hace tiempo en los medios de comunicación, en intervenciones públicas, en las redes, en las calles, poniendo sobre el tapete a la vez críticas y propuestas realizables.
Afortunadamente, no es verdad que falten líderes, no es verdad que los intelectuales hayan desaparecido de la esfera pública, como han diagnosticado hasta la saciedad algunos agoreros. Lo que ocurre más bien, como decía José Luis Aranguren, es que se han democratizado, y crean foros y círculos de opinión, elaboran cuidadosos informes sobre problemas candentes y los transmiten a la esfera pública a través de todos los medios a su alcance. Una tarea ingente para analizar lo que nos pasa, detectar los puntos más débiles y lanzar propuestas constructivas. Una sociedad civil vibrante, en auténtica ebullición, capaz de superar la idea trasnochada de que el poder político se ocupa de los intereses universales, mientras que la sociedad civil se refugia en sus egoísmos particulares.
Por citar dos ejemplos nada más de asociaciones creadas en la última década, que conozco bien de cerca, el Círculo Cívico de Opinión elabora fundados informes sobre temas candentes y transmite sus resultados a la opinión pública, y el Foro + Democracia ha puesto a punto una propuesta de reforma de la Ley de Partidos Políticos, que ya está en la calle. Por fortuna, estos son nada más dos botones de muestra entre una ingente cantidad de grupos que hace oír su voz en la esfera pública, aportando sugerencias viables y argumentos.
Eso es, a fin de cuentas, lo propio de sociedades con cierta andadura democrática: que no haya unos pocos líderes, unos pocos intelectuales sobresalientes, sino el trabajo conjunto de personas y grupos plurales, generando una inteligencia colectiva, capaz de descubrir mundos ignotos. Si es verdad, como dicen los defensores de la mente extendida, que nuestra mente no se encierra en los límites del cuerpo, sino que la componen también datos y personas del entorno; si es verdad que la sinergia de inteligencias personales arroja propuestas más lúcidas, entonces hay que abandonar el fácil lamento de que faltan líderes e intelectuales y escuchar a quienes ya están hablando. El uso público de la razón es —como sabemos— el síntoma esperanzador de una sociedad en vías de ilustración.
Pero para que exista una conversación es preciso que alguien descuelgue el teléfono al otro lado del hilo, y los políticos parecen demasiado preocupados arreglando sus asuntos particulares como para ponerse al aparato. Parece que las tornas hayan cambiado desde hace algunas décadas, y que son ellos los que se ocupan de sus intereses personales y dejan a los ciudadanos lanzar discursos sobre los asuntos comunes. Mala cosa los monólogos, sean crispados o propositivos.
Son los diálogos los que permiten ir incorporando en las instituciones las propuestas más lúcidas y fundamentadas, las que pueden ayudarnos a salir del marasmo, y crear una sociedad justa. La forma política de esa sociedad sería la de una democracia deliberativa, en la que los representantes responden de sus acciones, de sus programas, y también tienen línea directa con los interlocutores más preocupados por el interés común que por los intereses partidarios. En este punto la reforma de los partidos políticos se hace imprescindible en lo que hace a su democracia interna, a la transparencia de su financiación o a la necesidad de debilitar el poder de los aparatos.
¿Cuál debería ser la dirección de esta efervescencia? La convicción de que otro mundo es, no solo posible, sino también necesario, porque el que tenemos no está a la altura de los seres humanos; la certeza, cada vez más asumida, de que lo que es necesario es posible y tiene que hacerse real, y el sentimiento de que para lograrlo es indispensable que la sociedad civil ejerza la responsabilidad que le corresponde. La buena noticia es que la está asumiendo y lo hará cada vez más.
Adela Cortina es catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, y directora de la Fundación ÉTNOR.