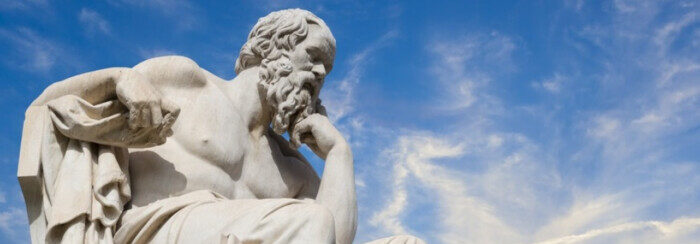Artículo de Fernando Savater en El País, 26/11/2013.
George Santayana está a punto de cumplir siglo y medio, pero sigue parcialmente velado, aún desconocido para la mayoría de sus compatriotas y despertando todavía más preguntas que respuestas. La principal de ellas: ¿Por qué Santayana? Que en el fondo es una variante de ¿por qué la filosofía? Para los filisteos, que siempre fueron mayoría tanto ayer como hoy y tanto en la Atenas de Pericles como en la España de Rajoy (la rima es involuntaria), la filosofía es un capricho intelectual injustificable: los menos intransigentes sólo la admiten a modo de daño colateral, como pórtico de la teología o como epílogo de la ciencia. Pasan por filósofos más o menos aceptables varios críticos del statu quo político, los abogados de los derechos humanos de los animalitos y algunos predicadores del optimismo como vía para la salud mental. En los planes educativos, ni eso y la asignatura de filosofía parece tan escasamente urgente como el arte del macramé. Este descrédito podría encontrar en Santayana su justificación ad hominem: un filósofo que habla del ser y de las esencias, que considera al mundo moderno como si lo viera desde fuera y desde lejos, que se dice materialista pero rechaza que la ciencia actual o futura pueda tener la última palabra sobre lo que materialmente más significa para nosotros, que sitúa sus diálogos metafísicos en el limbo y se niega a los requisitos políticos que le confirmarían nuestro contemporáneo. Ya que como filósofo no tiene rescate posible, algunos le salvan como literato y como crítico aunque sea difícil desvincular sus logros en tales campos del empeño filosófico. Mejor dejarle por imposible o, aún más, por indebido.
Me pasa como a unos pocos más: no pretendo comprender del todo a Santayana, frecuentemente ni siquiera comparto los planteamientos de su obra que me resultan más accesibles, pero no quisiera tener que vivir sin él. Es un compañero intelectual bastante malicioso y sumamente culto, a veces un poco esnob, que trata las pretensiones humanas y las necesidades que convierten en virtudes con sonriente condescendencia. A veces es amargo, pero nunca insípido. Su cosmopolitismo no se basa en el puro y simple desarraigo, sino que tiene raíces múltiples y las lleva consigo allá dónde va: nacido en Madrid, educado en Boston, abulense de corazón, peregrino escéptico por Inglaterra y Francia, se deja morir poco a poco en Roma, donde está enterrado. Español entre los anglosajones pero anglosajón en su lengua literaria y su discreción vital, italiano en su estética, griego en el limbo de la filosofía, se resuelve en su frase definitiva contra la obsesión nacionalista e identitaria: “¡Qué miseria tener un alma geográfica!”. Bastaría este desapego que a poco renuncia sin dejar de guardar cuanto le enriquece para quererle como compañero de viaje y aceptarle frecuentemente como maestro.
La revista Limbo (KRK ediciones), boletín internacional sobre la obra de Santayana, acaba de publicar un excelente número con motivo de los ciento cincuenta primeros años de nuestro autor, en el que colaboran especialistas y también figuras destacadas de nuestras letras más reflexivas (Christopher Domínguez Michael, Ignacio Gómez de Liaño, José Luis Pardo, etc…) que testimonian sobre su interés, a veces intrigado, por el enigma transparente del filósofo errante. Pero allí se habla, y muy bien, para los cognoscenti. Puede que el lector de esta nota no haya leído aún a Santayana y ahora, si tuve éxito, se sienta movido a acercarse a él. Yo le aconsejaría para hacerse de primeras con el aroma del filósofo (Santayana creía que cada aventura filosófica tiene su propio perfume) que empezase por Diálogos en el Limbo, en la reciente edición completa de la obra publicada por Tecnos. Y como acertado proemio a ella puede leer el artículo de Julio Seoane en el número de Limbo ya mencionado. No despejará del todo el suave misterio de este pensador inconfundible, original y clásico, pero atisbará cuanto se pierde quien no se adentra en él.