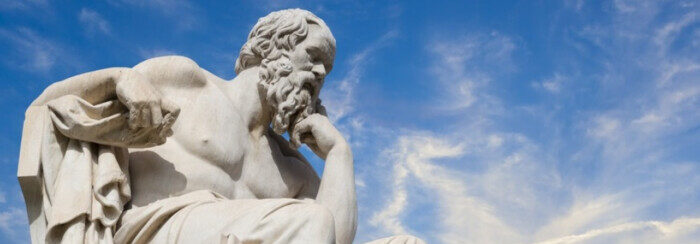Uno de los filósofos esenciales de los siglos XX y XXI cumple 90 años. En su figura pervive el espíritu crítico de la Escuela de Fráncfort
El 18 de junio de 1929 nació Jürgen Habermas en Düsseldorf. Las celebraciones por su 90º aniversario se multiplican, y no sin razón, porque es uno de los filósofos esenciales de los siglos XX y XXI y a la vez un intelectual comprometido con la tarea de fomentar el uso de la razón en el espacio público para construir sociedades abiertas y justas. Tomando lo mejor de distintas tradiciones, ha forjado una propuesta de gran calado, la teoría de la acción comunicativa, que descubre la entraña dialógica de los seres humanos y extrae consecuencias de ella para diseñar una esfera pública polifónica en que se escuchen todas las voces; una teoría crítica de la sociedad, una ética comunicativa, una teoría normativa de la democracia deliberativa; una reflexión sobre el Estado democrático de derecho, necesario para proteger los derechos humanos e inevitablemente posnacional; el proyecto de una Europa vigorosa, comprometida con los derechos políticos y sociales a diferencia de China o Estados Unidos, y un futuro cosmopolita.
En este tiempo en que vuelve a la palestra el debate sobre la necesidad de la filosofía para humanizar la vida, pensadores como Habermas muestran de forma palmaria que el quehacer filosófico es fecundo para dotarnos de marcos desde los que comprender el mundo, interpretarlo y transformarlo hacia mejor.
Desplegar la riqueza de la aportación habermasiana en unas líneas es imposible, pero al celebrar su aniversario conviene destacar algunos de los trazos esenciales recordando sus raíces biográficas tal como las describe el propio autor. Según Habermas, han sido dos las raíces vitales de su marco filosófico: una operación en el paladar sufrida de niño y, al iniciar su vida académica, la decepción causada por la filosofía alemana, marcada por la huella de Heidegger.
Según su relato, la intervención quirúrgica le condenó a un aislamiento que le llevó a experimentar la necesidad imperiosa de comunicación. Frente a lo que defiende cualquier individualismo miope, típico hoy del neoliberalismo, las personas no somos individuos aislados, sino en vínculo con otras, en una relación básica de reconocimiento recíproco, de interdependencia e intersubjetividad.
Ésta es la clave de la teoría de la acción comunicativa, que permitió a Habermas aportar a la teoría crítica de la Escuela de Fráncfort el camino que buscaban Horkheimer y Adorno desde los años sesenta para poner fin al imperio de la razón instrumental. La única racionalidad humana no es la de individuos que se instrumentalizan recíprocamente para maximizar sus beneficios mediante estrategias, sino que existe también esa racionalidad comunicativa, que insta a construir la vida desde el diálogo y el entendimiento mutuo de quienes se reconocen como interlocutores válidos.
Pero también la experiencia del rechazo en la infancia apunta a una ética vigorosa, tejida de sentimiento y razón. En la vivencia del rechazo afloran la conciencia de vulnerabilidad y de injusticia, dos emociones que abren el mundo moral, porque la humillación es inaceptable cuando yo la sufro y cuando tengo razones para defender que nadie debería padecerla. Por eso las virtudes de la ética comunicativa son la justicia y la solidaridad.
En tiempos en que el emotivismo domina el espacio público desde los bulos, la posverdad, los populismos esquemáticos, propuestas demagógicas, apelaciones a emociones corrosivas, urge recordar que las exigencias de justicia son morales cuando entrañan razones que se pueden explicitar y sobre las que cabe deliberar abiertamente. Y sobre todo, que el criterio para discernir cuándo una exigencia es justa no es la intensidad del griterío en la calle o en las redes, sino que consiste en comprobar que satisface intereses universalizables. Ese es el mejor argumento, el corazón de la justicia.
La segunda de las raíces biográficas es la traumática experiencia de los juicios de Núremberg y sobre todo del momento en que su maestro y amigo Karl-Otto Apel puso en sus manos, en 1953, un ejemplar de la Introducción a la metafísica de Heidegger, que era el maestro a distancia. Heidegger justificaba el nazismo como un “destino del ser”, una coartada que eximía de cualquier responsabilidad personal. Habermas le pidió explicaciones públicamente, pero el silencio de Heidegger mostró claramente que la filosofía alemana de la época no podía proporcionar recursos para la crítica. Autores como Heidegger, Schmitt, Jünger o Gehlen despreciaban a las masas y exaltaban al individuo arrogante y extraordinario. Era la miseria del supremacismo nacionalista, empeñado en hacer de la lengua un símbolo de identidad excluyente, en vez de reconocerle el papel que le es propio, el de la comunicación entre personas iguales en dignidad, que alcanza hasta los confines del mundo humano.
No es extraño que en los ochenta Habermas terciara en la disputa de los historiadores sobre el pasado nacionalsocialista, ni tampoco que defendiera la tesis de Sternberger del patriotismo constitucional, que se reclama de la tradición de la Revolución Francesa, no del nacionalismo romántico, adicto a identidades excluyentes. Aun reconociendo las narraciones históricas, el único patriotismo razonable es el constitucional, que supone el triunfo de los valores de un Estado social y democrático de derecho, en el que el poder se produce comunicativamente a través de la ciudadanía. Hoy ya no hay alternativa a las orientaciones universalistas.
Desde los ochenta, Habermas continúa incansable en la tarea de fomentar una esfera pública polifónica desde la teoría y la práctica e interviene en debates sobre la desobediencia civil, la reunificación alemana, la primera guerra de Irak, la reforma del derecho de asilo, la unidad europea, la constelación posnacional, la religión en el espacio público en sociedades que son en realidad pos-seculares y el futuro de un proyecto kantiano de orden cosmopolita. Oficiando en todos los casos como un intelectual, consciente de que no debe utilizar su influencia para alcanzar el poder, porque no se deben confundir influencia y poder.
A lo largo de estos años ha recibido una ingente cantidad de premios, entre ellos el Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2003. El acta del jurado sitúa a Habermas en la tradición de Kant, Hegel y Marx, pero también de Weber, Parsons y Mead; destaca su contribución tanto a la comprensión de las sociedades posindustriales y de las implicaciones ideológicas de la ciencia como a la formación de la opinión pública, y le reconoce “como un clásico de las ciencias sociales y la filosofía, ejemplo de saber humanista y cosmopolita y, por ello, cumbre del pensar de nuestro tiempo”. Ciertamente, Habermas es un humanista que dialoga con las propuestas relevantes de filosofía y de ciencias sociales, pero también con las naturales en asuntos como las biotecnologías o la defensa de la libertad frente a corrientes neurocientíficas que hoy resucitan el positivismo de los sesenta y apuestan de nuevo por el determinismo, cuando la libertad es el núcleo de la sociedad abierta.
Desde ese humanismo, la apuesta por el cosmopolitismo incluyente a través de la vía europea sigue siendo la gran opción. De hecho, en el discurso de recepción del premio, Habermas recuerda unas palabras de Krause de 1871: “Debes ver a Europa como tu patria mayor y más próxima, y a cada europeo como tu (…) compatriota en el nivel superior más próximo”. Un proyecto común de Europa —añadirá Habermas por su cuenta— “no puede ser derribado en el último momento por egoísmos nacionales”.
Y todo ello, ¿desde dónde? Según cuenta Habermas, Marcuse y él se preguntaban cómo explicar la base normativa de la teoría crítica, pero Marcuse no respondió hasta la última ocasión en que se encontraron, dos días antes de su muerte, ya en el hospital. “¿Ves?”, le dijo. “Ahora ya sé en qué se fundan nuestros juicios de valor más elementales: en la compasión, en nuestro sentimiento por el dolor de los otros”.
Autora: Adela Cortina es catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia, Miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y Directora de la Fundación ÉTNOR. Trabajó con Jürgen Habermas en la Universidad de Fráncfort.
Fuente: El País (14/06/2019)