
Introducción
En la producción literaria de Edgar Allan Poe encontramos dos ensayos que destacan sobre el resto: el Eureka y la Filosofía de la composición. Del primero admiro su penetrante olfato, capaz de rastrear a distancias infinitas, atravesando el vacío y dejando atrás las estrellas fijas, los secretos más inaccesibles del cosmos. Y eso sin más ayuda que la de su imaginación. Es probable que el filósofo pesimista Philipp Mainländer lo conociera y que inspirase su cosmogonía. Del segundo, sin duda me quedo con aquello que precisamente algunos de sus contemporáneos y más fieros críticos rechazan: su sistematicidad. A lo largo de sus páginas, Poe despliega un abultado muestrario de principios literarios. Hay quienes han señalado que esta antipática presentación encubre una parodia del positivismo inglés, y que habría que leerla a la luz del sarcasmo y la chanza. Pero cuesta compartir esta opinión, porque contiene no pocas reglas que terminan mostrándose muy provechosas y que no estimo sino como sinceros regalos, sin otras intenciones. Hay una en concreto que llama mi atención. En resumidas cuentas, afirma que toda obra debe contener, a su modo y maneras, un estribillo que funcione como el eje de toda la narración. Nos lo dice así:
El placer nace solamente de la sensación de identidad, de repetición. Resolví diversificar y acrecentar este efecto, manteniendo, en general, la monotonía de sonido, a la vez que alteraba continuamente el pensamiento; vale decir que decidí producir de continuo nuevos efectos, variando la aplicación del estribillo, sin que éste sufriera mayores cambios.
Una obra no debe ser más que la repetición, ampliada y diversificada, de un solo pero provechoso estribillo. Un pensamiento único debe abrirse camino en el alma y retorcerse hasta hallar finalmente su hueco en el cénit de la narración. A la postre, nos damos cuenta de que aquí late la estructura narrativa del monomito, sólo que esta vez es un estribillo el que debe emprender la travesía; una travesía, sin embargo, que no es por mar ni tierra ni aire, sino por el alma.

Si se nos permite así decirlo, Dios debe de haber leído a Poe y aplicado esta regla rigurosamente en la obra de la naturaleza. Su estribillo elegido nos suena a todos, sin excepción. Y aunque es una única cosa, adopta diversas formas según el contexto, igual que las distintas clases de lluvia. Nadie se libra de su encuentro. Con que se oiga una vez, se graba en la memoria para siempre, fijándose como el bajo continuo de la existencia. Es, sí, un estribillo monótono en el libro de la vida, pero también estimulante en grado sumo; aun en su forma más débil, inspira a un tiempo las mejores y las peores ideas sobre la Tierra. Hablo, por supuesto, del mal.
Del mal parece estar suficientemente versado el escritor austríaco Robert Musil, uno de cuyos personajes literarios da título a este artículo: Törless. El tema principal de la novela que nos ocupa, Las tribulaciones del estudiante Törless, no es el mal, pero sí que hay mucho, muchísimo mal presente en sus hojas. Un mal refinado, astuto, ladino. Si me preguntan: el peor mal que pueda concebirse. Lo pondría justo al lado del mal brutal, del que carece de cualquier complejo y cumple a rajatabla con sus amenazas. El mal empingorotado, el que se reviste de dignidad, puede ser tan perjudicial como el mal brutal y sincero, sobre todo a toro pasado, cuando descubrimos con consternación que sus primeros y tímidos temblores ya anunciaban un seísmo de grandes proporciones. De esta suerte de mal nos habla Musil en la novela. Y de este mal, en verdad terrorífico, satánico, les voy a hablar a continuación.
Como algunas veces habrán escuchado, el mal suele presentarse con su cara más amable y familiar. De este modo puede causar más daño. Quien lo recibe, lo recibe con los brazos abiertos, dejando desprotegida su carne más blanda y allanando el camino más corto a su corazón. De hecho, el mal más devastador, y pienso en el terremoto de Lisboa del año 1755, suele cobijarse primero bajo el ala de aquel en quien más confianza se ha depositado. En el caso de Lisboa, Dios, el amado Dios, se convierte en fratricida. Acaba con poco menos de cien mil almas en quince minutos, corta el resuello de la fe y demuestra, como decimos, que el mal proviene de lo mejor conocido. Si decimos con Schelling que el mal es algo, bien un elemento positivo, bien una privación, entonces podemos atribuirle, si me lo permiten, una especie de sabiduría. El mal sabe bien que para herir más profundamente y para asegurarse de que la herida no sane nunca, tiene que ir de la mano de la decepción; y con ella, la humillación, la profanación, la vejación y el desprecio. Un mal sin estos componentes no es mal, es sólo brutalidad. Para que sea mal, tiene que hallar eco en quien lo recibe, tiene que ser capaz de parasitar al huésped y adueñarse de su aliento.
Pero no lo reconocemos (y padecemos) en toda su extensión hasta que lo entendemos.Y lo entendemos cuando reconocemos que es posible, esto es, que hay razones que lo preceden y que lo incorporan con mayor o menor inteligibilidad al discurso racional. Cuanto más se entiende el mal, más duele, porque la razón parece haber abandonado en un punto específico el concurso de las facultades humanas. En todo acto horroroso interviene una duda muy concreta, a saber: ¿cómo y dónde encaja ahora esto en el mundo?, y una certeza, también muy concreta: de algún modo, en algún lugar. El mal exige una comprensión que él mismo obstaculiza, porque no parece de este mundo, y sin embargo es el hálito que anima la vida, que de forma clandestina mueve sus resortes.
Así pues, tenemos por un lado que el mal exige comprensión, y por el otro que supone un escándalo en virtud de su naturaleza paradójica, que, como diría Kierkegaard, pone a la ética en suspensión teleológica. Parece que está fuera y dentro del mundo, que puede y rehúye explicarse. Por eso quien sufre un mal, si bien sabe que no alcanzará a entenderlo del todo, no deja de sacudirlo en busca de respuestas. Gran parte de su capacidad de seducción reside en este hecho, que es como un irresistible anzuelo que zarandea frente a nuestros ojos, ávidos de contemplar la imposible verdad que oculta. Pero esto no quita que, al margen de que lleguemos a su comprensión o no, sea absolutamente aterrador. Que pueda haber una serie de motivos, enlazados quién sabe por qué lógica mefistofélica, por ejemplo, para cometer el asesinato de un inocente, hiela la sangre a cualquiera.
El mal, por consiguiente, aumenta con el conocimiento de su génesis y desarrollo. Cuantas más razones le asisten, más grande se hace, más aterrador se vuelve. El ser humano, si bien no de forma explícita, siempre ha tenido intuición de esta hipótesis. En el plano jurídico, por ejemplo, la premeditación se considera un agravante. En el plano moral, vemos que se excusan los males eternos e inmotivados llamándolos «leyes de la naturaleza», porque carecen de razones de ser, porque parecen no ir precedidos de ninguna motivación. La muerte y la vejez, en fin, no escandalizan a nadie. No pueden ser males más que en un sentido figurado o poético. En cambio, a los males que, entre comillas, más razones le acompañan, el escándalo está asegurado. Y no me interpreten mal. Una razón no justifica un crimen. De ningún modo lo vuelve… razonable. Una razón, en este contexto, puede ser, de hecho, una sinrazón. Puede ser un error manifiesto, una inversión de la ética, un atentado contra el sentido común, un sacrilegio contra la vida; lo que ustedes deseen. Pero si un padre acaba con la vida de su hijo, inmediatamente todos nos volvemos hacia sus motivaciones. Y lo primero que nos decimos no es: «Está loco», sino que nos preguntamos: «¿Por qué?». Pues de un modo oscuro e impreciso intuimos que hay razones detrás. Piensen ahora en las complejas relaciones que se establecen entre los miembros de una familia, tan proclives a la discordia. ¡Cuántas razones para herirse y qué bien se entiende que debe de haberlas!

Este afán de conocer el porqué, a simple vista inocente, nos delata. Nos transporta a un lugar siniestro. Y nos arrastra a un espanto mayúsculo. «¿Cómo pudo haber matado a su hijo?». En esta pregunta, en el cómo, observo el reconocimiento tácito de su facticidad, y un poco, pero sólo un poco, su aprobación como acto autorizado dentro del alambicado sistema de relaciones humanas. Pero ¿de veras es concebible un cómo?¿Es que puede haber una razón para matar a un inocente? Entonces, ¿por qué nos lo preguntamos? Si de verdad no creyéramos en que hay una respuesta, no habríamos preguntado.
Habría que cuestionarse hasta qué punto parte del horror procede de que nos haga dudar acerca de nuestras capacidades para reproducir un acto semejante. Ante un crimen salvaje, las piernas flaquean y nos ruborizamos; ante un crimen salvaje, la razón, el criterio de lo bueno y de lo malo, el óbice de nuestras pasiones más violentas, se torna sospechosa. Pero sin razón, todo el orden moral se descompone. Y deseamos que los peores delitos se cometiesen al margen de todo razonamiento. ¿Cómo es posible que un crimen atroz venga acompañado de razones, de entendimiento y de voluntad, y no venga, como debería ser siempre, como por ensalmo, por un salto epistemológico inexplicable, por un hiato mágico, por algo de todo punto heterogéneo, algo que bajo ninguna luz pueda alcanzar a adoptar una figura, algo de otro mundo y tan ajeno a nuestra realidad que nos fuerce a decir: «Esto no me concierne para nada»? Pero el mal, desgraciadamente, tiene muy poco que ver con la locura.
En la novela de Musil, me parece a mí, se disecciona este mal sirviéndose de la afilada amistad de un grupo de estudiantes. Veámoslo ahora.
Malas ideas
El arco argumental de Las tribulaciones del estudiante Törless sigue las pautas de las novelas de aprendizaje (Bildungsroman) típicamente alemanas. Nos narra la historia de un adolescente que deberá crecer sorteando numerosos desencuentros: romperá lazos con la misma facilidad con que los creó; sufrirá episodios de abulia, donde su imaginación echará a volar y será víctima de pensamientos intrusivos y violentos; observará con estupor en sus compañeros comportamientos que prematuramente juzgará con la severidad propia de quien no se ha apartado aún de la mirada punitiva de sus padres; y se verá arrojado a una guerra de respeto disputada por muchachos arrogantes y ávidos de reconocimiento que provocará que termine replanteándose muchos de sus presupuestos morales. Sin embargo, todo esto no es sino el marco donde se encuadra un mal de dimensiones considerables.
La novela comienza con la entrada de su protagonista, Törless, en una escuela de cadetes. Lo acompañan varios de sus mejores amigos: los acaudalados Beneberg y Reiting, y el humilde Basini. Pero al poco se produce el robo de unas pocas monedas de las arcas de uno de los amigos mencionados: Beineberg. Aunque nadie conoce aún la identidad de su perpetrador, las primeras especulaciones apuntan, cómo no, a quien podría estar más necesitado de cometer el crimen: el más pobre de todos ellos, Basini. Lo que comienza como un rumor sin pruebas, no obstante, acaba confirmado cuando el propio Basini, tras las amenazas de sus compañeros, reconoce haber sustraído esas monedas. Las había robado para pagar una deuda. Pero implora que este hecho no salga a la luz, o podrían echarlo del instituto. A cambio del silencio de sus compañeros ofrece su servidumbre. He aquí el principio del calvario para el joven.
Una falta leve, como puede ser la de Basini, debe tener una respuesta proporcionada: un pequeño escarnio, una colleja o, dependiendo del rigor con que el director acate las normas, una expulsión. Pero juzgamos la última como la opción más severa de todas. Así debería ser. Estoy seguro de que Basini, en el momento que confesó su autoría, pensó que la expulsión era, con toda seguridad, lo peor que podía pasarle y, tal vez, como solemos expresarlo a veces, el fin del mundo. No podía haber nada peor que eso. Las consecuencias serían nefastas: desaprovechar la gran oportunidad que le habían ofrecido de labrarse una posición social, quedar mal ante sus amigos y el mundo académico, manchar su expediente para siempre, y tener que volver a casa cabizbajo y asumiendo que pronto el flagelo de su madre restallaría sobre su espalda.
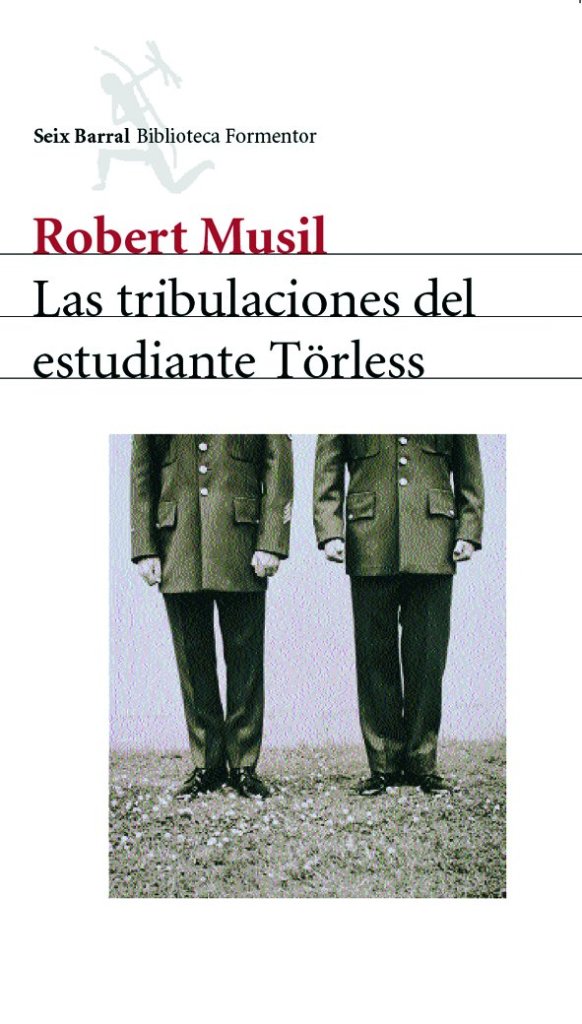
Sin embargo, cuando nos ponemos en lo que creemos peor, cuando nos volvemos, como suele decirse, pesimistas, en realidad seguimos siendo mucho más optimistas de lo que creemos. El peor de los peores futuros posibles no suele ser, ni mucho menos, el futuro más oscuro que sí nos depara el destino. La vida siempre golpea más fuerte de lo que podemos llegar a imaginar. A menudo el pesimismo es, por tanto, una concesión, una indulgencia, sobre todo, optimista, que trata de amortiguar el seguro topetazo del futuro. Gracias a él, nos libramos de asumir, mediante aserciones de cuño dramático, que las condiciones serán luego mucho más terribles. Esto es lo que desgraciadamente le ocurrió a Basini: se acogió a un pesimismo que enseguida quedaría desacreditado por una realidad implacable.
Poco después del robo, Reiting, que ha obligado a confesar a Basini, le cuenta a Törless sobre lo sucedido. Le explica que ha llegado a un acuerdo con Basini: a cambio de su silencio, Basini tiene que hacer ciertas cosas por él, tiene que postrarse ante su voluntad y convertirse en algo así como su criado. Esta conversación marca un punto de inflexión en la novela, puesto que Törless responde a su amigo con cierta indignación, como dando a entender que con ello Reiting está siendo excesivamente benévolo con Basini. ¿Por qué le da esa oportunidad? Lo que Törless desea, o piensa que desea, es el destino más duro para el italiano. Cualquier otra cosa que no sea su denuncia es cobardía y debilidad. Esta conversación es un hito importante en la novela porque, páginas después, nos daremos cuenta de que, precisamente, lo que parecía más inflexible e incluso malvado (una respuesta rápida, sin posible apelación, que defenestre de un empujón a lo que comenzaba a ser un fiel amigo), se mostrará como la alternativa más inocente y, sin duda, menos malvada de todas. Pero, de momento, Törless es el malvado y Reiting el misericordioso. En un rápido juego de manos que nuestra mirada no ha podido seguir, Musil ha deslizado sobre terreno fértil las semillas de una especie de árbol del mal que brotará lentamente pero que no se detendrá hasta que sea casi imposible extirpar de raíz.
Cabe preguntárselo: ¿qué recorrido habría tenido el mal con un Basini expulsado del colegio? Uno muy corto. Tan corto que apenas si se le hubiese podido denominar «mal». En realidad, si así hubiese sucedido, presumo que la vida de Basini no hubiese cambiado tanto. Tal vez hubiese acabado estudiando otra cosa o intentándolo de nuevo en otra escuela de cadetes. Tal vez, incluso, su madre no se lo hubiese tomado tan a pecho y, atendiendo a su situación, hubiese comprendido el acto de su hijo, no tan deshonroso en el fondo. Nada para echarse las manos a la cabeza.
Pero el mal escoge siempre el camino más largo, aquel que le garantiza un desarrollo continuado de su contenido. Su camino, de hecho, a veces atraviesa momentos que, de forma aislada, pueden llegar incluso a resplandecer de bondad. Todo sea por un final peor. La línea que traza el mal en el espacio está constituida de puntos discretos en los que entran todo tipo de matices y de grados intermedios. Para que pueda darse el mal en grado sumo, por ejemplo, en el amor, de antemano tiene que aprovisionarse durante años del cariño que se ha propuesto derribar de un plumazo. Cuanto más tiempo pasa, mayor es la recompensa. Por este motivo, el vate malvado de Musil no hace que echen a Basini, sino que lo mantengan encerrado, como en un pote en salmuera, siendo curado poco a poco, tal y como sin duda prefiere su alimento el demonio.
Tortura
Törless está molesto con Reiting. ¿Por qué defiende a Basini? ¿Por qué lo protege? ¿Por qué parece hacer todo lo posible por evitar su denuncia al director? Por su parte, Reiting piensa que Törless no es más que un ciego idealista, alguien que todavía no ha comprendido que los principios y los valores son sombras de una realidad mucho mayor que siempre se impone. Una realidad mostrenca que reclama dominación. Una realidad moldeada por la voluntad y reconquistada por quienes son capaces de imponerse brutalmente sobre los demás. Resulta, como imaginábamos, que Reiting no es tan benévolo. No defiende a Basini porque quiera aliviar las vergüenzas de su amigo, más pobre que ellos, sino porque quiere ajusticiarlo según unos principios que nos recuerdan a los que Calicles despliega en el Gorgias de Platón. Tiene la fuerza y, por tanto, el derecho. Del mismo modo que en La soga de Hitchcock, donde los protagonistas se ven justificados para cometer un asesinato en razón de su superioridad intelectual, los amigos de Törless asumen que el pequeño hurto de Basini les permite desviarse de la justicia establecida y hacer con él lo que quieran. Aunque nadie le ha preguntado, están convencidos de que Basini ha renunciado voluntariamente a todos sus derechos, también el de ser tratado como una persona. Lo que le hace rechinar (no mucho) los dientes a Reiting, entiendo, es que Basini haya dado al traste con su esperanza (completamente impostada) de que pudiese ser diferente a los demás. Una vez más, el pobre ha demostrado la bajeza de su catadura moral: ha robado a sus amigos. Así pues, en un silogismo ciertamente apresurado, se demuestra que todos los pobres carecen de criterios éticos. No tienen valores ni principios. Y Basini y Beineberg, quienes por un momento han llegado a creer en Basini, pueden por fin convertir su afectada decepción en hostilidad para con el italiano. Maldita sea la hora en que pensaron que Basini podía ser, pese a sus orígenes, uno más, uno de ellos. La traición debe pagarse.
Tenemos que Basini ha pecado a cuenta de la confianza (si es que merece tal nombre) que Beineberg y Reiting han depositado en él. Y estos se sienten, o dicen sentirse, heridos. Pero es un dolor atildado. No nos dejemos engañar: es el aspaviento buscado por quien ha hecho de su adversario un falso amigo cuya primera falta le servirá de excusa para aplastarlo. ¿Cómo, pues, van a dejar que Basini se vaya de rositas? En esta situación, Musil le hace decir a Beineberg:
Por mí, podéis hacer lo que queráis; el dinero no me importa y la justicia tampoco. En la India le habrían atravesado las vísceras con una afilada caña de bambú; por lo menos, sería divertido. Basini es tonto y cobarde. Eso será una lástima para él; en cuanto a mí, me tiene sin cuidado lo que pueda ocurrirle a tales gentes. Son insignificantes, y lo que pueda suceder en su alma es cosa que no sabemos.
Basini ya no es merecedor ni siquiera de la reprobación moral de sus semejantes, porque al haber cumplido con su destino de pobre, al haber demostrado voluntariamente que pertenece al despreciable círculo de eternos malhechores de la humanidad, está fuera de las categorías con que se juzgan por lo general a los miembros regulares de la sociedad. La lógica perversa que subyace a la declamación de Beineberg es esta: la falta de Basini es la prueba de que ningún pobre merece vivir. A ojos de sus antiguos amigos, Basini ya no es un ser humano. Ha tropezado con un escalón y se ha caído hasta lo más bajo de la escalera ontológica. Beineberg dice más adelante:
Lo mismo me da que lo acusemos ahora, que le demos una paliza o que, de puro gusto, lo atormentemos hasta que quede medio muerto; porque no puedo imaginarme que un individuo como ese llegue a tener alguna significación dentro del maravilloso mecanismo del mundo. Me parece un elemento sólo fortuito, que ha sido creado fuera del orden general.

Basini es ya un elemento fuera del orden general. Un sujeto de pruebas. La carne donde la perversidad puede desatarse sin mancharse. De todo lo que se haga con él no quedará registro. No es una profanación stricto sensu, porque no le subyace una dignidad lastimada. Tampoco es violencia, porque el sujeto de la violencia no puede ser sino el ser humano. Puede ser atravesado por una caña de bambú, se le puede retorcer el pescuezo y matarlo, o se le puede someter a voluntad hasta que ya no se le necesite más.
Dado que, según mi tesis, el mal escoge el camino más largo y doloroso, el grupo de amigos decide convertir a Basini en un esclavo expuesto diariamente a todo tipo de penalidades. Inequívocamente, pese a que Törless se ha opuesto al principio, es seguro que este acabará siendo seducido por las malas ideas de los demás. Pero ¿por qué Basini y no Törless, Beineberg o Reiting? Porque pertenece a un colectivo social que todavía no ha conquistado su reconocimiento. Basini ha caído tan fácilmente porque su dignidad no constituye un atributo conquistado, sino regalado. A principios del siglo XX, el proletariado, la clase a la que pertenece Basini, no había logrado ninguna conquista moral de peso. A mucho tirar, los burgueses, en un acto de cinismo insuperable, se disputaban su agradecimiento; pero no el agradecimiento sincero y definitivo, sino el agradecimiento mínimo y suficiente para aliviar el remordimiento. Piensen en la película de Luis Berlanga: Plácido. «¡Siente a un pobre a su mesa!». Su dignidad, pues, es una dignidad falsa, prestada con usura.
De un soplo, Basini se ha quedado sin representación social, humana, metafísica. Ha cumplido con su destino: reconocer su estatuto ontológico de pobre. Ahora sólo queda que pague. Que pague por un crimen cuyas consecuencias quedan redobladas si las perpetra un pobre, y que pague por haber traicionado la confianza de quienes creyeron en su regeneración moral. Pues es así: el pobre, a principios del siglo XX, está en manos de sus tutores, quienes le procuran una reconversión de todas sus facultades, orientada a la extracción de sus vicios más culpables y de sus faltas eternas. Pero el pobre no debe convertirse jamás en un nuevo miembro de los círculos pudientes; antes bien, debe continuar en el foso. Lo que debe cambiar, eso sí, es su carácter, a menudo indomable, espontáneo, molesto. El rico puede expoliar a sus semejantes, porque la jerarquía es cosa tan natural como la existencia misma, pero el pobre no puede rebelarse contra quien lo somete, porque entonces el orden se subvierte. Y el orden es divino.
Culminación
A mitad de novela, Beineberg le dice a Törless que su interés por Basini va más allá del aleccionamiento, que quiere aprender con él. Y añade que por eso quiere atormentarlo. Es su pérfida forma de aprender. A Törless le asaltan las dudas. Y ¿si la empatía para con los más desfavorables no fuese más que una forma débil de condescendencia? Y ¿si no hace falta? La condescendencia pertenece a esa clase de atributos anticuados que ya no encajan tan bien entre la juventud de principios del XX, ávida de un nuevo orden moral. Por lo pronto, tanto Reiting como Beineberg, de quienes tiene, con matices, buena opinión, se han mostrado de acuerdo en torturar a Basini. ¿Quizá se lo merece de verdad? ¿Le asisten razones al hombre superior para hacer lo que quiera con sus congéneres inferiores, una vez estos, eso sí, hayan dado su permiso implícito por medio de la subversión de la norma? Nietzsche afirma que los poderosos se inventan sus propias leyes y que luego olvidan que lo han hecho. Y que así es como se constituye la verdad. El estadista más famoso de Alemania, Heinrich von Treitschke, afirma que Alemania tiene el derecho de aplastar a los Estados menores por el simple hecho de que estos carecen de un gran ejército. El poder, el sometimiento, la destrucción del rival pertenecen al orden general del universo. Y ¿si resulta que el rostro amable que ha encontrado en Basini es la máscara de quienes ocultan un plan para invertir los roles sociales y, con ello, la ley más antigua del universo? Basini, qué duda cabe, es un enemigo.
Cada uno de los amigos piensa en una forma diferente de servirse de Basini. Por su parte, Beineberg, que está obsesionado con la filosofía india, desea purificarse a sí mismo a través del cuerpo lacerado de Basini. Lo obligará a desnudarse, a arrastrarse como un gusano por el suelo, a subirse a techos altos para que se sienta como un muñeco de trapo, como si pudiera redirigir hacia sí mismo los efectos benefactores de una redención sin costes. Como si neutralizar el deseo de otro mediante la renuncia al miedo y al orgullo contase igual, a ojos del orden general, que hacerlo con uno mismo. El misticismo burgués y acomodado que se había apoderado de la Alemania de principios de siglo (pienso en Rudolf Steiner) se encarna ahora en Beineberg. El cuerpo debe ser purificado por vía del dolor (de otro, a ser posible). Beineberg sueña con realizar el sacrificio ante los ojos de su padre, un soldado que ha vuelto enajenado de la India y que se yergue en su imaginación, pienso, al modo como cuelga la gigantesca campana en la catedral que el compositor Aleksandr Scriabin desea construir para musicalizar el gran y último sacrificio de la humanidad, donde toda vida, la de los burgueses primero, debe perecer y salir renacida (pero sin menos dinero).
Reiting tiene otros planes, pero no puede decirlos en voz alta. Törless sospecha de él, de lo que hace con Basini cuando nadie mira, cuando todo parece estar en calma. Y envidia su suerte. El maltratado cuerpo de Basini, lleno de arañazos y moretones, resulta de una gran belleza bajo la luz mortecina del escondite donde los redentores se juntan y, en secreta complicidad, torturan a su antiguo amigo. El cuerpo de Basini, sobre todo cuando nadie más se encuentra presente, se vuelve para Törless como aquel trozo de alabastro con forma de deidad que la codicia de los coleccionistas ha mutilado. Törless se aproxima aquí más que nunca al peligro, pues sus amigos, pese a todo, guardan una distancia prudencial con su víctima, que aparece ante sus ojos como un medio para alcanzar fines más altos y como algo que puede abandonarse sin mayores dificultades. Beineberg descarga su furia con Basini esperando una compensación espiritual. Reiting tres cuartos de lo mismo: desea su cuerpo, aliviarse con él. Cuando tiene ganas, le hace caso, pero cuando no, se desentiende de él. Pero Törless se relaciona con Basini de una forma más profunda y difícil de extirpar. Törless se entiendecon Basini. Además de su cuerpo, desea su alma. De un modo que no comprende completamente, está enamorado de la persona en que se ha convertido Basini, de ese amante servil que ha aprendido a gozar confusamente con su malograda situación. Le importa, sobre todo, que Basini siga sufriendo así, que siga siendo lo que es. Su atractivo radica en su padecimiento. Su preocupación hacia el italiano raya en lo auténticamente perverso.

Pero el mal que se ha apoderado de Törless no tiene nada que ver con sus inclinaciones homosexuales. No entiendan mal a Musil. El mal tiene que ver con el hecho de que Törless, bajo el influjo homófobo que ejerce sobre él la sociedad de su tiempo, no va a aceptar jamás que la atracción que siente sea propiedad suya y no una suerte de arcano sibilino lanzado por Basini. Musil lo dice claro: Törless no ve a un Basini físico, corpóreo, un objeto de amor, sino una visión. Cuanto más se sienta atraído Törless, más culpa tendrá Basini de provocar esas visiones. Más enfadado estará con él. Todo el goce es redirigido hacia su parte negativa. Törless no es quien desea a Basini; Basini, el pobre Basini, el que apenas si se tiene en pie, es quien hace que Törless lo desee. ¿No es este un mal supremo, puesto que hace de la sola existencia de la víctima la razón por la que esta debe seguir sufriendo? ¿No nos recuerda demasiado a esa clase de argumentos infames que han esgrimido los mayores demonios de nuestro siglo pasado? Para llegar hasta aquí, el mal ha trabajado infatigablemente. Pero al final ha logrado que la homosexualidad se castigue serveramente y se considere como una inversión del orden general. Uno de los primeros en denunciar esta situación de un modo eminentemente filosófico, Otto Weininger, ratifica esta situación:
En efecto, se ha incluido el fenómeno dentro de la esfera de la psicopatología, considerando la inversión como un síntoma de degeneración, y como enfermos a los invertidos.
Lo que debería haber sido un episodio aproblemático, ha llevado a una persona al borde de la muerte. Un fenómeno que se puede observar con cierta asiduidad, el de la «cálida amistad de juventud», como la llama Weininger, donde los amigos pueden llegar a acercarse más que de costumbre, que nunca carece de un sentido sexual, se ha convertido en un juego sádico. Si no fuese por el mal, ¿cómo deberíamos explicar que de la más intensa amistad pueda surgir el más cruel sadismo? No me lo puedo explicar sino de la siguiente manera: cualquier relación humana llevada hasta el extremo, como es el caso de la amistad de juventud, es indistinguible de la maldad. Hay un momento decisivo, tanto en la más extrema bondad como en la más extrema maldad, en que ambas pueden caer de un lado o de otro independientemente de la naturaleza moral del impulso que hayan cogido. El alborozo puede ser tan grande que incluso la bondad puede derivar en maldad. Puede creerse tan buena que no se responsabilice ya de nada. Lo único que le preocupa no es repartir bien entre los demás, sino volverse la representación del Bien. Y ya no ve las miradas de quienes se suponía que tenía que cuidar. Cuando se pierde de vista a las personas, el mal triunfa inexorablemente. Y da igual que haya sido en pos de un sistema de filosofía con una ética perfectamente coherente y sin ningún fleco suelto.
Törless y Basini al final se acuestan. Pasan una noche juntos, desnudos, abrazados. Pero esto no significa que Törless haya podido romper la férula que lo tiene atado al sistema de prejuicios de su época. No es una redención. Sigue pensando lo mismo. De hecho, entiendo esto como la consumación del proyecto que al principio habían puesto en marcha Reiting y Beineberg pero que luego han abandonado por desinterés. Törless no volverá a hablar del asunto con Basini. Lo culpará de su suerte y de sus artes seductoras, y pondrá tierra de por medio. El idealista, pues, ha caído. Ahora comparte con sus cómplices la creencia de que la culpa de Basini es indisociable de su carácter inteligible. El mal ha ganado.
A Basini le costará mucho recomponerse. Ya queda muy poco del Basini que entró en la escuela de cadetes. Además, en un último acto de sadismo, Beineberg y Reiting desnudan a Basini y lo empujan a una plaza, donde antes habían congregado a una multitud de estudiantes bajo la promesa de desvelar la identidad del ladrón. Todos lo patean, se ríen de él, incluso llegan a leer una carta de su madre, en la que en un tono tierno le pide a su hijo que se comporte bien. Nunca volverá a ser el mismo. No se nos dice qué pasará con él en el futuro. De hecho, Musil lo desaloja de las últimas páginas del libro. Es como si le diese por muerto.
El director llama a Törless a su despacho para aclarar lo sucedido. Törless le habla de un modo filosófico, oscuro, alambicado. Todo tiene sentido dentro de su cabeza, pero es incapaz de hacérselo entender. El mal también necesita recapacitar, encajar las piezas de su pasado. Es algo costoso. El director llama a varios profesores, porque no sabe si su alumno está delirando. El único que parece captar el sentido de su balbuceo es el profesor de teología, puesto que está acostumbrado a justificar el mal en el mundo. Lo llaman providencialismo. Parece que todo tiene un porqué, aunque no sea fácil de entender. Törless es un buen malvado. Tiene un comentario ingenioso para cada falta. Parece que todo lo que le ha ocurrido a Basini puede justificarse. También hubo quien justificó el terremoto de Lisboa. Y eso es espantoso.
Fuente:

Pingback: luispablodetorrescabanillas