
5 enemigos de la filosofía y por qué ayudan a construirla
La pregunta por los amigos y enemigos de la filosofía es una pregunta por la misma naturaleza de la disciplina a la que nos dedicamos. Las corrientes, autores y disciplinas contra las que ha combatido nos dice más sobre la filosofía que sobre aquellos a quienes critica. Esta es una lista incompleta, pero importante para dirimir cuáles han sido o son sus principales rivales.
El pensamiento filosófico nunca nace ni cae en un vacío porque somos, como nos recuerda Aristóteles, animales sociales. La condición social del ser humano es un reto al que se enfrenta cualquier disciplina que pretende explicar algo de lo que somos. Por eso, y porque la convivencia es el mayor problema al que se expone el ser humano, ningún pensamiento filosófico puede generarse en la absoluta soledad, sin el diálogo, discusión y choque con los otros. Más bien se construye siempre en compañía.
La filosofía de las ciencias del siglo XX puso de relieve que lo que la ciencia decide estudiar no surge de la mera racionalidad, sino que es siempre una decisión interesada. Tras los planes de estudio en ciencias, señalan filósofos como Paul Feyerabend o Bruno Latour, se esconden decisiones políticas, basados a menudo en intereses personales y no en una búsqueda abstracta de la sabiduría.
Podemos decir, con toda seguridad, que a la propia filosofía le pasa algo muy parecido. Los problemas a los que se dedican esmeradamente escuelas enteras de filósofos tienen mucho que ver con la atmósfera social del momento, con aquello que interesa y con las estructuras educativas y políticas de las que emana la filosofía.
La filosofía de las ciencias puso de relieve que lo que la ciencia decide estudiar es siempre una decisión interesada. Podemos decir que a la propia filosofía le pasa algo muy parecido
El lado «negativo» del asunto es que, si la filosofía quiere ser siempre crítica, debe desvelar los condicionantes que subyacen a su propia actividad, y los filósofos deben enfrentarse (y lo hacen), a veces de manera muy frontal, a sus propios colegas de profesión. El lado «positivo» tiene que ver con entender que la filosofía, como cualquier otra disciplina, siempre se edifica en común y con los otros, incluso a través de encarnizadas discusiones. Y es ahí donde radican sus mayores virtudes porque deja de ser un pensamiento particular para alimentar el acervo de conocimiento común.
Precisamente por su naturaleza crítica y siempre mordaz, la filosofía no ha podido dejar de pensar en nuestra condición como seres sociales, interdependientes y en las relaciones sociales que nuestra naturaleza genera. Temas como la amistad, la convivencia y la compasión han sido cruciales en la reflexión de filósofos y filósofas desde el comienzo de la misma disciplina. Lo que han cambiado son los enfoques, los énfasis, las lecturas desde las que parten los autores y los contextos socioafectivos desde los que se piensan estos temas.
Es por este motivo que hoy temas como la amistad, el amor y el cuidado están más de actualidad que nunca. El siglo XXI ha puesto los afectos en un primer plano, debido a una profunda crisis que atravesamos como especie. Surgen preguntas como: ¿son posibles la fraternidad, el amor y la amistad en un mundo amenazado por la crisis climática? ¿Cómo afecta la crisis del amor romántico y la precarización de la vida a nuestra forma de relacionarnos?
La filosofía de la amistad ha sido, en este sentido, un tema ampliamente discutido dentro del pensamiento ético y político. Y lo seguirá siendo. Nuestra necesidad de encontrar comprensión, cuidado y afecto por parte de aquellos que nos rodean es una preocupación humana continua que la filosofía no podía eludir. ¿Pero y la propia filosofía? ¿Tiene ella misma sus propios amigos y enemigos?
En realidad, cuando hablamos de «enemigos de la filosofía» partimos de un juego de palabras. No buscamos encontrar cuáles son los elementos al mismo nivel (por ejemplo, otras disciplinas) que se opongan metodológicamente o en sus propósitos sociales a la misma filosofía porque las disciplinas en sí mismas carecen de intencionalidad. Buscamos a sus detractores, sus críticos y a todos aquellos que han sospechado de ella. Individuos, escuelas o corrientes que hayan mantenido una discusión encarnizada con ella, aunque esta no se haya mantenido en el tiempo.
La lista que ofrecemos es parcial; tan solo una primera aproximación a los detractores de la disciplina a los que dedicamos este artículo a modo de misiva. Sabemos que existen muchos más enemigos, que enriquecen la filosofía a fuerza de ponerla en cuestión. Y es que la filosofía es un pensamiento del límite: trata de ser un conocimiento cohesivo, pero se encuentra más cómoda bailando con sus enemigos, de manera siempre provocativa y, en ocasiones, hasta irritante.
Por su naturaleza crítica, la filosofía no ha podido dejar de pensar en nuestra condición como seres sociales e interdependientes. Temas como la amistad, la convivencia y la compasión han sido cruciales en la reflexión desde el comienzo de la disciplina.
1 La sinrazón
La filosofía ha sido, desde su origen, un ejercicio de demarcación. Una petición de naturaleza a gritos que consistía en reivindicarse y decir, no solo qué es, sino y sobre todo, qué no es. Como pensamiento que trata de aproximarse a la vida desde la razón y desocultar lo que se encuentra tras lo que vemos, la filosofía marcó pronto a su primer enemigo: hablamos de la sinrazón, la mera opinión y la charlatanería.
Platón fue uno de los primeros filósofos que criticó la sinrazón de los que tenemos noticia. En sus diálogos, pone en boca de Sócrates el enorme desprecio que este tenía hacia los sofistas, maestros de retórica que enseñaban de manera itinerante en Grecia y que cobraban por sus servicios a los jóvenes que querían ser políticos.
Le debemos al pensamiento platónico la definición de la filosofía como pensamiento racional. Una demarcación que se mantuvo, al menos, hasta Nietzsche. Platón planteó que era posible alcanzar una verdad objetiva y que la manera de hacerlo era a través del diálogo y la razón.
Los sofistas, a su juicio, basaban su actividad en opinar sin fundamento para alcanzar un beneficio político, defendiendo así un pensamiento subjetivista y relativista según el cual la verdad y el bien dependen de una cierta perspectiva. Frente a esta idea, Platón plantea un pensamiento universalista donde se buscan principios objetivos y universalmente válidos.
La búsqueda de una racionalidad pura, por un lado, y de verdades universalmente válidas, por otro, no siempre fueron de la mano en la filosofía. Pero la pelea contra la sinrazón y la charlatanería superficial sí ha sido un elemento constante. Esto ha hecho que la filosofía se ubique como enemiga de muchas disciplinas, corrientes y pensadores, a los que ha tachado de irracionales o faltas de fundamento. La sinrazón ha sido también un arma que diferentes filósofos se han arrojado entre sí para criticar la actividad ajena.
Algunos filósofos se han ubicado como los grandes defensores de la sinrazón, ubicándose a sí mismos como enemigos de la filosofía (o de parte de ella). El mayor ejemplo es el del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, que criticó la razón moderna y la contrapuso a las fuerzas emotivas y la voluntad de poder.
Como veremos, la crítica a la sinrazón será uno de los argumentos clave de la filosofía contra muchos de sus enemigos, a los que acusará de irracionales o alejados de la verdad o la realidad, como la poesía o la religión.
Algunos filósofos se han ubicado como los grandes defensores de la sinrazón, ubicándose como enemigos de la filosofía. Un ejemplo es Friedrich Nietzsche, que criticó la razón moderna y la contrapuso a las fuerzas emotivas y la voluntad de poder
2 Los poetas
Puede sonar raro que, siendo el Poema de Parménides uno de los textos fundacionales de la filosofía, digamos que los poetas son enemigos de la filosofía. En realidad, con la poesía sucede como con la sinrazón: se trata de un enemigo que la filosofía misma ha buscado. Por tanto, los poetas nunca fueron enemigos activamente de la filosofía, pero aun así Platón decidió condenarlos.
El filósofo ateniense, en su diálogo República, expulsa a poetas y artistas de su ciudad ideal porque, según el filósofo, su labor consiste en imitar el mundo sensible. Esta realidad, que es a la que tenemos acceso a través de los sentidos es, a su vez, una imitación del mundo de las Ideas. Es decir, caen en una doble falsedad o engaño y la transmiten al resto de ciudadanos haciéndola pasar por algo bello.
La ciudad, plantea Platón, debe estar fundamentada sobre un conocimiento que haga todo lo contrario, sobre una razón que busque llegar al verdadero saber, aquel al que solo puede acceder el alma y no nuestro cuerpo sensible. Los poetas, dice Platón, representan todo lo que está mal: se alejan de la verdad y representan a menudo a los dioses como seres inmorales. De esa manera, el arte pierde su labor educativa y se convierte en un signo de degeneración social.
Su condena a los poetas, por tanto, no era por motivos estéticos, sino por motivos morales y políticos. La gran preocupación platónica era la de edificar los principios necesarios para una sociedad justa. Los artistas y poetas que ejercitaran esta «doble mímesis» o imitación, como quienes pintaban un cuadro o esculpían un busto, representando así una realidad que ya es representación de otra, debían ser apartados de la vida social para evitar que contaminaran a otros con sus ideas.
Platón, en República, expulsa a los poetas de su ciudad ideal porque su labor consiste en imitar el mundo sensible. Esta realidad es, a su vez, es una imitación del mundo de las Ideas. Caen en una doble falsedad y la transmiten haciéndola pasar por algo bello
3 Lo divino: una relación de amistad y enemistad
Con los dioses y la fe, la filosofía ha mantenido una relación ambivalente. Si bien el pensamiento platónico sirvió para justificar la existencia de Dios durante la Edad Media y gran parte del pensamiento filosófico ha sido también pensamiento teológico, en la Modernidad, esta armónica relación comienza a resquebrajarse.
De nuevo, aparece Nietzsche como protagonista de este duelo contra la filosofía. Tanto es así que merecería él mismo un apartado propio en este artículo como uno de los principales enemigos de la filosofía. Nietzsche criticó la moral de las grandes religiones, argumentando que era contribuía a esclavizar los impulsos humanos y limitar el desarrollo del individuo.
Con su famosa frase «Dios ha muerto» establece un cambio de época. El mundo ya no puede explicarse apelando a un «más allá» del propio mundo y es hora de hacerse cargo de la finitud de la vida, sin esperar la eternidad tras la muerte. Otros muchos filósofos siguieron esta estela para criticar la religión y proponer otro camino para explicar la realidad y ubicarse moralmente en el mundo.
Karl Marx y Friedrich Engels criticaron las religiones porque funcionaban, a su juicio, como desarticuladores de la respuesta política que hace falta contra la explotación. Ese es el significado de su famosa definición de la religión como «el opio del pueblo». Los relatos religiosos contribuían a la alienación y perpetuaban la opresión.
Otros autores señalaron la condición social de la religión y sus vínculos con el poder político no para negar en sí misma la existencia de un dios, sino para poner en tela de juicio la naturalización de la fe. La religión no es algo «natural», es algo construido y cultural.
Para Freud, lo es porque se trata de una ilusión que replica el deseo infantil de tener un padre protector. Para Feuerbach, la religión es una proyección de las aspiraciones humanas personalizadas en un Dios todopoderoso. Otros autores, como Russell y Richard Dawkins, argumentan contra la existencia de Dios alegando que esta no se sostiene racionalmente.
Desde el otro polo, la religión también ha ubicado algunas filosofías como sus enemigas. Esto llevó a una posición durante la Edad Media según la cual la única filosofía válida era aquella que era la ancila (o esclava) de la religión; aquella que servía para darle más argumentos. Cualquier filosofía crítica con el corpus católico fue, en Europa, perseguida y cuestionada por los poderes religiosos y políticos.
Con su famosa frase «Dios ha muerto», Nietzsche establece un cambio de época. El mundo ya no puede explicarse apelando a un «más allá» del mundo y es hora de hacerse cargo de la finitud de la vida
4 La cultura de la superación personal
Lo que conocemos hoy como «autoayuda» en realidad tiene un largo recorrido literario y se ha enfrentado en numerosas ocasiones a la filosofía. Hoy tal vez sea uno de los debates más encarnizados que da la filosofía, que considera la cultura de la superación personal una doctrina superficial y servil al pensamiento capitalista.
Desde la filosofía se han criticado aquellos intentos por «vender felicidad» o superarse a uno mismo para el beneficio de otro (por ejemplo, para ser más productivos). Foucault no establece un diálogo directo con la autoayuda y la cultura de la superación personal, pero analizó cómo las estructuras del poder se infiltran en la construcción de la identidad personal. Esto nos hace serviles a un determinado orden político sin darnos cuenta. El objetivo no sería, por tanto, tratar de estar integrados, sino ser capaces de desvelar y subvertir la biopolítica por la cual reproducimos el actual estado de cosas.
Por su parte, Theodor Adorno apuntó también a que la cultura estaba estandarizando a la sociedad contemporánea y que la literatura, en ese sentido, tendía a simplificar la complejidad humana para crear sujetos más conformistas y uniformes. Otros autores no establecieron una crítica directa a este tipo de literatura, pero sí dieron algunas recetas para evitar sus peores vicios: Sartre reivindicó una literatura que se enfrentara a lo incómodo desde su complejidad y que no le diera la espalda a la responsabilidad individual, incluso sobre un sistema que es injusto de conjunto.
El francés Pierre Hadot desarrolló la noción de la «filosofía como una forma de vida» en contraste con la idea de la filosofía como un conjunto de doctrinas abstractas. También revindicó las filosofías antiguas y sus «ejercicios espirituales» como una forma de hacernos cargo de lo que somos. Una buena vacuna contra todo pensamiento que pretende estandarizarnos.
Desde la filosofía se han criticado aquellos intentos por «vender felicidad» o superarse a uno mismo para el beneficio de otro (por ejemplo, para ser más productivos)
5 Ella misma
Como este propio listado desvela, la principal enemiga de la filosofía es, precisamente, ella misma. Como ejercicio de demarcación, se dedica a menudo a determinar qué es y qué no puede formar parte de ella. Qué conocimientos son válidos para construir sociedades mejores y cuáles son perniciosos.
El propio Nietzsche, de nuevo, señala que somos siempre nuestro peor enemigo. Y es que en su búsqueda de los enemigos de la filosofía, la disciplina se desvela también en sus propios defectos. ¿O acaso todo el pensamiento filosófico es siempre racional, siempre busca la verdad, nunca pretende la mera edificación o superación personal?
Las disputas encarnizadas entre filósofos desvelan que no se puede poner en marcha el dispositivo de crítica y parar a la hora de mirarse a uno mismo. La filosofía a menudo cuestiona supuestos fundamentales, desafía conceptos establecidos y busca examinar las bases de nuestro conocimiento y comprensión, y eso le lleva a ponerse en crisis a sí misma. Esta naturaleza crítica y en constante evolución es precisamente lo que hace que la filosofía sea valiosa.
Fuente: https://filco.es/cinco-enemigos-de-la-filosofia/









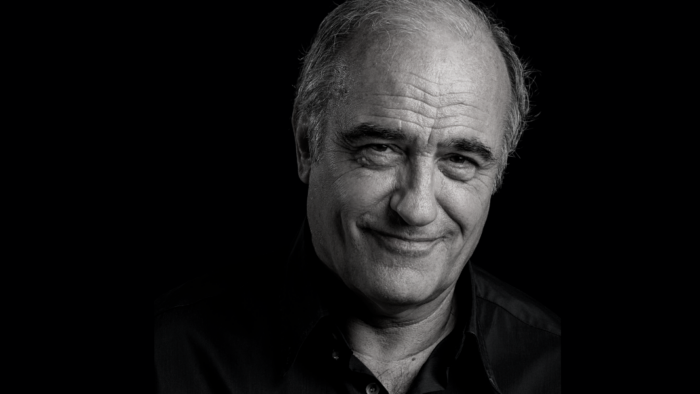
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F900%2F27a%2Fbad%2F90027abadb4bc738fa3c97fcf220defe.jpg)

:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F92f%2F6ab%2F49b%2F92f6ab49b3a087ea4182d99f6c1be9d1.jpg)
