|


|

El Observatorio Filosófico de México (OFM, http://www.ofmx.com.mx/ ) publica la Segunda Declaración «Filosofía e Independencia en América Latina y el Caribe» que surgió en el marco del Coloquio Filosofía e Independencia desde América Latina y el Caribe (celebrado 23-26 de noviembre de 2015).
Aquí puede descargarse una copia:
SEGUNDA-DECLARACIÓN-FILOSOFÍA-E-INDEPENDENCIA-EN-AMÉRICA-LATINA-Y-EL-CARIBE
Cabe mencionar que la Primera Declaración (la Declaración de Morelia «Filosofía e Independencia», firmada por Enrique Dussel, Francisco Miró Quesada, Arturo Andrés Roig, Abelardo Villegas y Leopoldo Zea) surgió hace 40 años y la pueden encontrar en la Enciclopedia de la Filosofía Mexicana (http://dcsh.izt.uam.mx/cen_
Así mismo, se les invita a firmar esta SEGUNDA DECLARACIÓN FILOSOFÍA E INDEPENDENCIA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE que se alojará en la Enciclopedia de la Filosofía Mexicana.

El filósofo y sociólogo Antonio Campillo acaba de publicar un nuevo libro: Tierra de nadie. Cómo pensar (en) la sociedad global (Herder, Barcelona, 2015, 120 p.). Ha sido editado en la colección «Pensamiento», dirigida por Manuel Cruz. El autor ya publicó en esta misma colección su libro El concepto de lo político en la sociedad global (Herder, Barcelona, 2008).
Como se indica en la nota final de Tierra de nadie, esta obra tiene su origen en la conferencia “Tierra de nadie: filosofía y sociedad global”, con la que Antonio Campillo inauguró el I Congreso internacional de la Red española de Filosofía: “Los retos de la Filosofía en el siglo XXI”, celebrado del 3 al 5 de septiembre de 2014 en la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educaciò de la Universitat de València, y cuyo texto ha sido recogido en las Actas del Congreso.
La obra
En Tierra de nadie, el autor se plantea una doble pregunta: cómo pensar la sociedad global para conseguir que la Tierra siga siendo un hogar para todos y, de otro lado, cómo pensar en la sociedad global, es decir, de qué modo los cambios en el mundo globalizado afectan e interpelan a la propia actividad de pensar.
Para analizar esta relación de ida y vuelta entre la globalización y la filosofía, Antonio Campillo toma como hilo conductor el concepto tierra de nadie, en sus diversos usos y sentidos: la tierra sin dueño, los territorios arrebatados a los pueblos, la tierra disputada, las fronteras amuralladas y, por último, el patrimonio común de la humanidad. El autor propone que nuestro planeta sea reconocido como propiedad de nadie, pero patrimonio de todos.

En cuanto a la filosofía, para Campillo se trata de una actividad cosmopoliética, pues su tarea consiste en pensar las diferencias y las articulaciones entre las tres grandes esferas de la experiencia humana: el mundo, el nosotros y el yo. En este sentido, es también una tierra de nadie, porque permite conectar entre sí la ciencia, la política y la ética, y porque todos los seres humanos pueden acceder a ella y ejercitarla libremente.
El autor
Antonio Campillo es catedrático de Filosofía y decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Murcia, presidente de la Conferencia Española de Decanatos de Filosofía y presidente de la Red española de Filosofía (REF). Es director de Daimon. Revista Internacional de Filosofía. Fue promotor y primer presidente de la Sociedad de Filosofía de la Región de Murcia (1995-1999) y del Foro Ciudadano de la Región de Murcia (2001-2007). Ha sido investigador visitante en el Centro Michel Foucault de París (1995) y en el Instituto de Filosofía del CSIC (2009-2010). Ha traducido y editado textos de Foucault y de Bataille. Ha coordinado y editado varios volúmenes colectivos.
Ha publicado una decena de libros en solitario: Adiós al progreso. Una meditación sobre la historia (Finalista del Premio Anagrama de Ensayo 1985, 2ª ed. 1995), Diálogo de los mundos (1986), La fuerza de la razón. Guerra, Estado y ciencia en el Renacimiento (1987, 2ª ed. 2008), La razón silenciosa. Una lectura de las Enéadas de Plotino (1990), La invención del sujeto (2001), Contra la Economía. Ensayos sobre Bataille (2001), El gran experimento. Ensayos sobre la sociedad global (2001), Variaciones de la vida humana. Una teoría de la historia (2001), El concepto de lo político en la sociedad global (2008) y El lugar del juicio. Seis testigos del siglo XX: Arendt, Canetti, Derrida, Espinosa, Hitchcock y Trías (2009). La obra Tierra de nadie (2015) es su undécimo libro.
Su web personal: http://webs.um.es/campillo
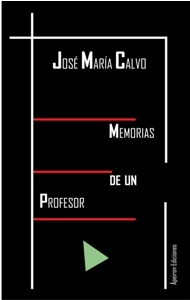
D. José María Calvo publica Memorias de un profesor en la colección Energia de la editorial Ápeiron Ediciones.
Fruto de una larga experiencia profesional en la enseñanza secundaria, en este libro se dan la mano el pensamiento sobre la propia vida (el paso del tiempo y el juego de ilusiones y desilusiones que a todos nos afectan) y la reflexión del experto en educación que desde un principio y —antes de que llegasen las modas y las políticas mediáticas— había apostado por la innovación con un solo objetivo: conseguir que los adolescentes pensasen por sí mismos de manera libre para conseguir un mundo mejor.
Memorias de un profesor combina impresiones biográficas con
reflexiones profesionales en una obra de interés para profesores,
padres y alumnos
En palabras del autor: «El profesor no es el sabio, el sofista, que conoce las respuestas
de antemano. Es el filo-sofo, que ama el saber. No da respuestas que no tiene y que
pueden matar toda necesidad de investigación y de creatividad de los alumnos, sino
que camina a su lado. No manipula ni adoctrina, ilusiona. Hace emerger la autonomía
y la madurez. El profesor responde ante los alumnos, ante las familias y ante la
sociedad, en el ejercicio de sus funciones. Todo el mundo debe ser responsable en el
puesto que ocupa».
José María Calvo de Andrés es doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de
Madrid y licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. Ejerció
como profesor de Filosofía y Psicología en la Universidad de Montclair (EE. UU.) y ha
sido profesor de Filosofía, Psicología y Ética en la educación secundaria española. Es
miembro fundador del programa «Filosofía para niños» y Presidente fundador del Ateneo Escurialense de las Letras, las Artes y las Ciencias. Entre sus libros publicados
destacan Educación y filosofía en el aula (Barcelona, 1994), Filosofar en la escuela: los
jóvenes piensan (Barcelona, 2006) y Éxito en educación (Madrid, 2009).
Puede encontrarse información detallada sobre el libro aquí:
Más información:
Ápeiron Ediciones
Telf.: 911 64 66 23
E-mail.: info@apeironediciones.com
Twitter.: @ApeironEdicion

Carlos nació en Soria en 1982. Se graduó en la Escuela de Arte de Zaragoza donde obtuvo el título de Técnico Superior de Ilustración.
Trabaja como profesor de dibujo, pintura y cómic para academias, estudios, colegios, institutos, universidades, asociaciones, centros cívicos y particulares, y es también autor de Cómics (One love-One vision, Terapia, En el zulo, Yoli Destino, Pinocho Blues, Sademo) Ha realizado encargos de Diseño, Ilustración y cómic para la editorial francesa de educación CLÉ Internacional (“Les Phosphorescents”, «Activités théâtrales en classe de langue», “Le pays des verbes” en revista”), Oxford, Glénat, Contexto Gráfico, Museo de Artes Decorativas de Madrid etc.
Por algunos de estos trabajos ha ganado premios en la modalidad de Cómic (Creación Joven de Aragón, Mutantes paseantes, Ganorabako), pero lo que nos resulta muy interesante, aparte de su talento, son sus inquietudes filosóficas; gracias a ellas, ha ofrecido charlas de cómic en la Facultad de filosofía y letras, y ha colaborado en revistas de cómic, literatura, arte, ciencia y filosofía, como Gato Negro (Premio Salón Internacional de Cómic de Barcelona), Esfinge y Thermozero.
Ahora prepara «ONE; One love-One vision», un cómic de ética del que os ofrecemos algunos esbozos y que el autor nos introduce con sus propias palabras:
«Cuando dibujé el cómic “One love-One visión” de sabiduría práctica y filosofía me impulsó el sentido de urgencia. Hoy el mundo está desequilibrado. Muchos jóvenes no tienen capacidad de reflexionar, no son éticos, desconocen muchos puntos de vista, no tienen buenos ejemplos, no se conocen a sí mismos, Estoy cansado de ver dolor, ignorancia, conflictos por diferencias de la mente, un materialismo brutal y un gran vacío por no saber vivir. A lo largo de la Historia algunos personajes han invertido su vida para pensar soluciones a estas cuestiones esenciales.
Yo solamente he elegido un puñado de ellos (Aristóteles, Séneca Platón, Sócrates, Confucio, Marco Aurelio, Buda , etc). Las enseñanzas sintetizadas que he dibujado de cada uno de ellos tiene en común la unidad, el amor al saber atemporal, la búsqueda del equilibrio y la felicidad. De ahí el título de la historia.
Mi deseo es que estas páginas sean útiles a los demás como dichas enseñanzas lo han sido para mí. Especialmente me dirijo a la juventud con un dibujo sencillo, positivo y humorístico.»
Esperamos que Carlos tenga mucho éxito y su trabajo consiga todos estos objetivos.
Contacto:
Facebook: Carlos Bribián

EN UN PRINCIPIO ERA EL HAMBRE. ANTOLOGÍA ESENCIAL
Chantal Maillard. Prólogo Virginia Trueba. Selección de los textos, Antonio F. Rodríguez Esteban y Ch. Maillard. Fondo de Cultura Económica de España. Madrid, 2015. 176 páginas. 18 euros
«No creo en la poesía como literatura, ni creo en la literatura. Creo que hay formas de expresión que nos permiten conectar con el interior más profundo de nuestro ser, comunicar aquello que no se comunica fácilmente, la interioridad y las emociones, y que para eso ayuda la musicalidad de la poesía». Esa intención de conectar con esas cosas concretas incrustadas en lo más profundo de lo que somos, esa expectativa de significado a lo que se nos escapa, ese ansia constante de no-ser, ese ocaso interior que nos resguarda de la violencia exterior y que conforma otro tipo de violencia más cercana al vacío y a sus respuestas necesarias -eso y mucho más-, es lo que ha sostenido con exquisita precisión la poética de Chantal Maillard, y que se reúne ahora en una antología esencial, En un principio era el hambre, que pone punto y seguido a unos años prolíficos en los cuales la poeta ha ido dando forma a los ecos del poema después de atender al dolor y al silencio, con todo lo que el silencio arrastra, con todo lo que el dolor impone. No venía mal recapitular: también en este 2015 ha visto la luz el poemario La herida en la lengua (Tusquets), uno de los ya fundamentales del año, venga lo que venga; el ensayo La baba del caracol (Vaso Roto), donde explica la mirada esparcida desde la que parte quien construye; y ya cuando asome el otoño aparecerá La mujer de pie (Galaxia Gutenberg), libro que adelanta esta antología y que recorrerá la discontinuidad de lo efímero: «Oídme, soy de aquellos que vagan entre los límites. Quien me escuche sin ansia entenderá. No somos libres de enseñarle a nadie lo que importa». Mucho más que literatura.
Nacida en Bruselas en 1951 y trasladada a España en pleno franquismo con apenas 13 años, sólo puede entender la escritura como viaje, lejos del estricto movimiento, aspectos que la convirtieron desde muy pronto en una persona que no se encontraba demasiado cómoda en esta realidad: «Escribo porque es la manera más veloz que tengo de moverme». Y de ahí el viaje, los diarios, la conciencia, lo concreto.
Poeta, ensayista, filósofa y doctora en Filosofía (con una tesis doctoral sobre María Zambrano defendida en 1987), es una de las voces más vanguardistas en el concepto más estricto del término, y honestas en el sentido más huérfano de la palabra. Maillard apostó todo a la honradez sin por ello dejar de atender al estilo y de ahí parte la singularidad y radicalidad de su voz dentro del -desorientado- panorama actual.
Volver a sentir (al otro), recuperar la compasión perdida, «hallar un pueblo sabio. Desear salvar la tierra si tan solo se hallase uno» son los hechos concretos que sostienen su búsqueda; cuestionar los conceptos para dar con los acontecimientos, para tratar de vivir con ellos, es su fin; dejar de escribir para vivir, porque ya apuntó Nietzsche que el concepto hace que perdamos la realidad de las cosas. Escribir es la curación, no la necesidad; sí una forma de aliviarse, de encontrar la comunicación con lo sencillo.
Filosofía y poesía parten de actitudes distintas que se reconocen, no sin complejos, en su propio ritmo, sin confundirse. María Zambrano marcó en Platón esta escisión, que dio supremacía al pensamiento filosófico. Platón contra Homero. La poesía no busca soluciones, no inventa nada. Maillard concreta, lima : «El poema es aquello a lo que apunta el decir (…) El poema no nos enseña nada que no sepamos ya. El poema des-cubre». Y lo hace desde la luz obsesiva de María Zambrano, la luz como respuesta a las buenas preguntas: «La poesía seguirá buscando la inocencia de la palabra».
No hay mucho de inflexión en esta momentánea parada en su viaje; viaje que, como indica Virginia Trueba en el magnífico prólogo que abre el libro, «sirve para des-entumecernos, despertarnos la atención y disponernos al acontecimiento«. Justo a eso aspiraba su libro Matar a Platón, con el que ganó el Premio Nacional de Poesía en 2004, a vivir con el acontecimiento, prescindiendo así de los conceptos, porque «no existe el infinito, pero sí el instante: abierto, atemporal, intenso, dilatado, sólido». Libro austero y crudo, escrito durante una grave enfermedad, está formado por dos poemas largos; el segundo, Escribir, ahonda en el dolor que no abandonará a la poeta, y del que la poeta no renegará, y por eso avanza, escribe: «Escribir / para rebelarse / sin provecho / a pesar de la derrota ya prevista». En Husos (2006), superada la grave enfermedad, habla de sobrevivir quien ya vive en lo eterno: «Sobrevivir. A plazos. Plazos cortos. / Plazos para sobrevivir. / Vivir sobre». Un año más tarde publica Hilos, posterior a la imprevisible muerte de su hijo, y quizás estemos en el año, en los poemas, que consolidan no ya una voz, sino una personalidad incuestionable: «Querer sobrevivir / ha de ser la costumbre». EnLa baba del caracol, una acertada ampliación de su Contra el arte y otras imposturas, insiste: «El dolor es nuestra condición. En él todos podemos reconocernos. Y, sin embargo, es lo más absolutamente individual».
Chantal Maillard des-cubre esa parte confusa de nosotros mismos: «La escritura poética: una manera de propiciar la descarga que abre la brecha». Y de la brecha la herida, las respuestas, el alivio profundo: «Oídme, os hablo de cosas muy concretas». Un encuentro con lo real, muy lejos de la literatura.
Este artículo ha sido escrito por Alejandro Simón en: www.diariodesevilla.es

En el fin de semana del 17-18 de Octubre de 2015 próximo iniciaremos
una nueva edición del Curso a Distancia de Prácticas Filosóficas. Esta será la
cuarta edición coordinada por Mercedes García Márquez y Ana Sanz
Fuentes, siguiendo los principios del Institut de Pratiques Philosophiques.
El curso que proponemos es una forma sistemática de introducirse en la
práctica filosófica, es decir, en la ejercitación de las competencias filosóficas
y las actitudes necesarias para ser capaces de pensar de manera clara y
rigurosa acercando, de este modo, la filosofía a la realización de una vida
más plena. Hacemos uso de metodología online: aula virtual con tutorías,
videoconferencias y foro de intercambios. El “método es el mensaje”: el
aprendizaje se basa en la propia acción dentro del curso orientada por las
coordinadoras. De hecho no haremos uso de textos teóricos hasta que no
haya habido una inmersión en la ejercitación.
El curso completo está estructurado en tres etapas consecutivas. Siendo la
primera de introducción y las siguientes dedicadas a la profundización en la
consulta filosófica individual y a la animación de talleres. Cada una
constituye un módulo independiente, y para los que se inician será
necesario pasar por la primera etapa de introducción. La temática de esta
primera etapa se centra en los tres pilares principales del método del
Institut de Pratiques Philosophiques: la argumentación, la consulta
individual y la realización de talleres grupales. En los tres nos detendremos
para ejercitarnos y reflexionar sobre su ejecución, sus requerimientos y su
alcance.
La duración de cada una de las tres etapas (o módulos) es de tres meses de
actividad coordinada y grupal a la que le siguen otros tres meses de trabajo
individual, al término de los cuales se retoma el contacto con el grupo
para finalizar la etapa. Ese mismo ritmo de trabajo se repite en los módulos
2 y 3.
El precio de cada módulo es de 150 euros. Se puede realizar el primer
módulo y así evaluar la posibilidad de continuar o estimar que con la
introducción ya es suficiente para los objetivos que uno se haya marcado.
Podéis ampliar la información en los enlaces siguientes:
Etapa primera, módulo de Introducción a la Práctica Filosófica.
http://tallerdepracticasfilosoficas.com/curso-a-distancia-de-practicas-
filosoficas/primera-etapa-del-curso-a-distancia-de-practicas-filosoficas/
Etapa segunda, módulo centrado en la consulta filosófica individual
http://tallerdepracticasfilosoficas.com/curso-a-distancia-de-practicas-
filosoficas/curso-a-distancia-de-practicas-filosoficas-segunda-etapa-la-
consulta-filosofica-individual/
Etapa tercera, módulo centrado en la animación de Talleres, online y
presenciales.
http://tallerdepracticasfilosoficas.com/curso-a-distancia-de-practicas-
filosoficas/curso-a-distancia-de-practicas-filosoficas-tercera-etapa-
animacion-de-talleres-de-practica-filosofica/
Para cualquier duda, podéis escribir a:
practicasfilosoficas@yahoo.es
Esta nota informativa ha sido publicada por: Mercedes García Márquez y Ana Sanz Fuentes.
http://tallerdepracticasfilosoficas.com/
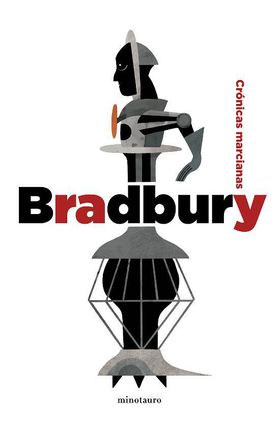
Minotauro reedita la colección de relatos que convirtió a Ray Bradbury en un autor de éxito y traspasó los límites del género.
¿Qué ha hecho este hombre de Illinois, me pregunto al cerrar las páginas de su libro, para que episodios de la conquista de otro planeta me llenen de terror y soledad? ¿Cómo pueden tocarme estas fantasías y de una manera tan íntima?» Las preguntas se las hacía Jorge Luis Borges hace ahora 60 años. El hombre de Illinois era Ray Bradbury (1920-2012), autor de obras maestras como Farenheit 451 (1953), y el libro en cuestión Crónicas marcianas. La única inexactitud, quizás, era llamar a Bradbury hombre de Illinois, porque aunque había nacido en este estado, vivía en Los Ángeles desde que tenía 14 años y en esta ciudad murió. Por todo lo demás, las preguntas siguen vigentes y surgen con cada relectura. ¿Cómo lo hizo?
«La he estado revisando. Tengo un ejemplar de hace 30 años. Es uno de esos libros de los que no se hace, de una ambición tremenda. Lo pongo al mismo nivel que los trabajos de Isaac Asimov, al mismo nivel que Fundación«. Los elogios los afirma ahora, seis décadas después, el escritor y científico Juan José Gómez Cadenas, quien se declara admirador de esta novela.
Con motivo del 60 aniversario de su publicación en España, Ediciones Minotauro ha decidido recuperar Crónicas marcianas, el libro con el que inició su andadura en 1955. Y lo ha hecho con una edición especial, numerada y con portada ilustrada por Javier Olivares, en la que se incluye un nuevo relato, ‘Los globos de fuego’, que se había publicado antes en la colección El hombre ilustrado. Además, esta nueva edición contiene cuatro ilustraciones de Edward Miller y dos prólogos que no estaban presentes en la original por evidentes razones cronológicas: uno a cargo del propio Bradbury, escrito en 1997, y otro de la mano del escritor John Scalzi, redactado en 2009.
Se aglutinan pues 27 relatos y se mantiene en 26 de ellos la traducción original de Francisco Porrúa (1922-2013), histórico editor criado en la pampa argentina que fue el visionario que trajo a España esta novela y otras obras maestras de la Literatura universal como Rayuela de Julio Cortázar, o del género fantástico como la obra completa de Tolkien. Aunque en el caso de Crónicas marcianas cabe reconocer que su elección fue azarosa.
Según confesó en una entrevista concedida en 2009 al periodista argentino Patricio Lennard para Página 12, Porrúa eligió el libro para ser el debut de Minotauro después de verlo citado en la revista de Jean-Paul Sartre Les Temps Modernes. «Me encontré con un artículo que se llamaba algo así como Qu’est que c’est la science-fiction? (¿Qué es la ciencia ficción?), y allí se mencionaba a un escritor norteamericano de apellido Bradbury. Entonces fui a una librería a la que iba habitualmente, conseguí un libro suyo en inglés y eso fue lo primero que leí de la ciencia ficción moderna».
Una novela que surgió como tal también por azar. Según explica el propio Bradbury en el nuevo prólogo incorporado al libro, fue tras un viaje a Nueva York cuando se planteó darle una estructura que ya le rondaba la cabeza. Su amigo Norman Corwin, («el primero que me escuchó contar las historias de Marte») le puso en contacto con quien sería futuro editor Walter I. Bradbury (ningún parentesco). Este le dijo: «Todos esos cuentos marcianos, ¿no podría usted juntarlos armado de aguja e hilo, coserlos, para dar forma a Crónicas marcianas?». Bradbury, que había crecido obsesionado con el libro Winesburg, Ohio, de Sherwood Anderson, un conjunto de relatos sobre un pequeño pueblo de Estados Unidos, le respondió al día siguiente llevándole el plan para Crónicas marcianas. Ya tenía su propio Winesburg, Ohio.
Crónicas marcianas apareció publicada a finales de la primavera de 1950 y obtuvo pocas críticas al principio. El desinterés no duró mucho. Prontó saltó las fronteras de la ciencia ficción y llegó a los cenáculos literarios más serios. Una novela popular sojuzgó a los popes. Entre los fans, otro autor imprescindible del género, Aldous Huxley, quien había publicado veinte años antes una de las distopías más famosas de la Historia: Un mundo feliz (1932). Durante un encuentro entre Bradbury, Huxley y el filósofo inglés Gerald Heard, en casa del primero, los dos escritores británicos le preguntaron:
—¿Sabe qué es usted?
—¿Qué? —respondió Bradbury desconcertado.
—Un poeta —dijeron.
Un poeta con Arcadia propia, en este caso triste, y nombre real: Marte. «El tema de Marte nos obsesiona porque es un espejo de la Tierra. El ciudadano moderno sigue soñando con ese Marte que no es sino un reflejo de nuestro mundo, con viajar hasta allí», dice Cadenas. Un Marte en el que da igual la rigurosidad científica. Como recuerda Bradbury en su prólogo, «hasta los físicos de culo duro de CalTech aceptan la atmósfera compuesta por oxígeno fraudulento que he liberado en Marte». «Lo más reseñable es que la ciencia es una excusa, y además barata», comenta de nuevo el físico valenciano. «Su Marte es de mentira, como el de Edgar Rice Burroughs y los libros de la serie sobre John Carter como Una princesa de Marte. Lo que le interesan a Bradbury son los problemas sociales y los psicológicos«, añade. Nada de leyes robóticas. Nada de números. Sólo el alma.
Pese a su magisterio, o quizás por su grandeza, Bradbury no tuvo novelistas seguidores de inmediato. ¿Cómo imitar lo insuperable? ¿Quién podría hacerlo mejor? «Lo mismo que Asimov abre tres o cuatro canales a él no le sigue tanta gente», constata Gómez Cadenas. Su senda, dice, se retomó de manera notoria a partir de los años 90, con la serie de libros Marte Rojo, Marte Azul y Marte Verde, la Trilogía Marciana de Kim Stanley Robinson, herederos directos del trabajo de Bradbury.
Los nuevos narradores no ocultan ya su admiración hacia él y hacen bandera de su obra. Así lo cree por ejemplo el escritor valenciano Juan Miguel Aguilera, autor, entre otros libros y textos, del guión de Náufragos, la película de la cineasta valenciana Luna ambientada en Marte. «Crónicas marcianas es un referente para la gente de toda nuestra generación», dice Aguilera, «sobre todo porque él no era un escritor de ciencia ficción sino de Literatura. En su época ya se sabía cómo era Marte y se sabía que no podían ir con carretas como el Oeste. A él todo eso le da igual porque lo que quería era hacer una metáfora sobre el encuentro de civilizaciones, de culturas», explica.
La huella de Crónicas marcianas ya es indeleble y se encuentra en gran parte de los narradores actuales.»Me ha influido bastante porque casi todas mis novelas han tratado el tema del encuentro entre culturas», comenta Aguilera. Scalzi, quien leyó Crónicas marcianas por encargo de un profesor en sexto de primaria, dice en el prólogo que este libro le enseñó «lo que las palabras pueden hacer». «Me mostró la magia», añade. Bradbury como el gran mago.
«Es un adelantado a su tiempo», insiste Gómez Cadenas. «Puso el género patas arriba», dice Gómez Cadenas. «Hubo otros escritores que apostaron por la calidad científica, pero él apuesta por calidad literaria. La parte psicológica me interesa mucho, la percepción de la realidad… la construcción es como de tragedia. Cambia la manera de pensar y le da calidad literaria a la ciencia ficción. Era un auténtico escritor«.
Por eso, al margen de su carácter acientífico, lo realmente importante del libro es su capacidad de adentrarse en el alma humana con un estilo cuidado y atractivo. Esa es posiblemente la clave que explica la vigencia de un libro único, que reinventó el género y que ahora ha vuelto a las estanterías de la mano de la editorial que lo trajo a España, Minotauro. No se trata de una novela de ciencia ficción en sentido estricto. Es más. Es una metáfora sobre el ser humano. Los códigos y usos narrativos de la ciencia ficción se pusieron al servicio de la descripción de tipos, de personas reales. Es, en el fondo, una reflexión existencialista sobre el individuo y su papel en el universo, en la vida. «Es ya una obra clásica», concluye Gómez Cadenas.
Esta entrada fue originalmente publicada por Carlos Aimeur en Valencia Plaza, el 26-6-2015

Es uno de los escritores más importantes de nuestra literatura, especialmente por El criticón,que algunos críticos consideran, junto con el Quijote, la mejor novela española de todos los tiempos. Lo que ya no está tan claro es si también deberíamos considerarlo un filósofo. Todo depende de lo que entendamos por “filósofo”. Si únicamente consideramos como tales a los grandes creadores de sistemas filosóficos como Aristóteles, Descartes, Kant o Hegel, es obvio que no podríamos incluir a Gracián, pero entonces tampoco lo serían Sócrates, Montaigne, Pascal, Kierkegaard o Unamuno (y, si me apuran, ni siquiera
Platón). El propio Kant nos recuerda en su Crítica de la Razón Pura que “los antiguos siempre entendieron por filósofo, de modo especial el moralista, e incluso en la actualidad se sigue llamando filósofo, por cierta analogía, a quien muestra exteriormente autodominio mediante la razón, a pesar de su limitado saber”. Según esta concepción más amplia del filósofo, Gracián sí formaría parte de ese elenco de moralistas que han compendiado la sabiduría práctica en máximas, sentencias y aforismos. Una tradición que se remonta a los Siete Sabios de Grecia (Alianza, 2007), y que perfeccionaron autores como Séneca en sus Máximas, sentencias y aforismos (Eneida, 2009), Marco Aurelio con sus Pensamientos (Cátedra, 2005) o Plutarco con sus Máximas de reyes y generales (Gredos, 2011). Un género que en Oriente también ha tenido grandes cultivadores, como Lao-Tse y su Tao te Ching (Tecnos, 2012) o Sunzi y El arte de la guerra (Trotta, 2012), como demuestra el hecho de que hoy día se sigan reeditando estos libros.
La práctica del aforismo
Y es que no podemos olvidar que, según expone Michel Foucault en La hermenéutica del sujeto (Akal, 2005), la filosofía desde siempre ha sido otra cosa muy diferente de la erudición. Su objetivo no es tanto conocer muchas cosas como profundizar en algunas pocas. Ya lo dijo Heráclito hace más de 2.500 años: “El conocimiento de muchas cosas no enseña a tener inteligencia”. No se trata, pues, de leer muchos libros, sino de leer en profundidad unos pocos autores, de memorizar una serie de aforismos, de meditarlos continuamente y de ejercitarse en el pensamiento con estas máximas que uno debe aplicar en su vida en todo momento, y especialmente en las situaciones más difíciles. Frente a la erudición literaria y el comentario filológico se opone la comprensión filosófica. Foucault lo explica con su maestría habitual en este curso del Collège de France que impartió en 1981: “Hay dos tipos de comentarios: el comentario filológico y gramático que Séneca deshecha, consistente en encontrar citas análogas, ver asociaciones de palabras, etcétera; y por otro, la escucha filosófica, la escucha que es parenética: se trata de partir de una proposición, una afirmación, una aserción («el tiempo huye»), para llegar poco a poco, tras meditarla y transformarla de elemento en elemento, a un precepto de acción, a una regla no solo para conducirse, sino para vivir de una manera general y hacer de esa afirmación algo que se graba en nuestra alma como puede hacerlo un oráculo”.
De ahí que durante el helenismo sea muy frecuente entre los filósofos la práctica de los resúmenes de obras –que en griego se llaman hypomnemata–, los diarios de lecturas, las antologías de citas –como, por ejemplo, las Noches áticas (Alianza, 2007) de Aulio Gelio– o las meditaciones personales de Marco Aurelio. “El objeto, el fin de la lectura filosófica –continúa Foucault– no es llegar a conocer la doctrina de un autor, su función ni siquiera es profundizar en su doctrina. Mediante la lectura se trata esencialmente (en todo caso, ese es su objetivo principal) de suscitar una meditación”.
A la luz de estas revelaciones, el Arte de la prudencia de Gracián adquiere una nueva dimensión y se ubica entonces dentro de esta tradición del género aforístico que ha caracterizado a la filosofía desde sus inicios oraculares. No debemos olvidar tampoco que, según cuenta José María Andreu en Gracián y el arte de vivir (Institución Fernando el Católico, 1998), el pensador de moda en el siglo XVII era Séneca y fue este pensador precisamente el que mayor influjo ejerció en la formación filosófica de Gracián, sobre todo a través de las recopilaciones de máximas sacadas de sus obras que desde el Renacimiento se habían hecho muy populares.
Botiquín espiritual
Siguiendo el ejemplo de Erasmo o Tomás Moro, Gracián decide agrupar una serie de aforismos de su propia cosecha que pudieran servir como prontuario espiritual para el hombre de su época, como una especie de breviario de filosofía mundana. Su intención no era otra que proporcionar una brújula existencial al desorientado hombre del barroco –o como él dice, “este epítome de aciertos del vivir”–, y para ello se aprovisionó de las enseñanzas de los filósofos grecorromanos. Gracián aspira a que su pequeño libro sirva como ese maletín que los médicos llevan a todas partes –la metáfora es de Marco Aurelio– para auxiliar a los pacientes. Por eso lo llamó “oráculo manual”, para que fuese una especie de “botiquín de primeros auxilios espirituales”.
Y esa es la razón de que muchos de sus aforismos nos recuerden tanto a las máximas de los filósofos clásicos. Como cuando dice que “el sabio se basta a sí mismo. Él era todas sus cosas, y llevándose a sí mismo lo llevaba todo. Si un amigo universal vale lo que toda Roma y el resto del universo, sea uno ese amigo de sí mismo y podrá vivir a solas”, o que “hay diferencia entre entender las cosas y conocer a las personas; y es gran filosofía entender los caracteres y distinguir los humores de los hombres. Tan necesario es tener estudiados los libros como las personas”, o que “la capacidad y grandeza se ha de medir por la virtud, no por la fortuna”. Dentro de esa concepción estoica de la vida que preside la obra (y que formará parte de la mentalidad de la época), el papel de la razón es fundamental para el gobierno de los asuntos cotidianos, como ponen de manifiesto estas dos máximas: “La reflexión en el proceder es gran ventaja en el obrar” y “Pensar anticipado: hoy para mañana y aún para muchos días. […] Algunos obran y después piensan: aquello más es buscar excusas que consecuencias. Otros, ni antes ni después. Toda la vida ha de ser pensar para acertar el rumbo”. El hombre prudente debe ser capaz de dominarse a sí mismo y poner freno a sus pasiones, y por eso Gracián incidirá una y otra vez sobre este punto: “No hay mayor señorío que el de sí mismo, el de las propias pasiones”, “señoréase él de los objetos, no los objetos de él” o “nunca perderse el respeto a sí mismo”. Y es que este camino de perfeccionamiento espiritual debe durar toda la vida: “No se nace hecho, se va cada día perfeccionando”, escribe Gracián, pues “la infelicidad es de ordinario crimen de necedad” y “no hay más dicha ni más desdicha que la prudencia o la imprudencia”.
Herederos y continuadores
Podemos decir, pues, que el Arte de la prudencia ha sido la obra que ha creado el género del aforismo moderno y que ha producido toda esa tradición de moralistas, a medio camino entre la literatura y la filosofía, que continuarán los pasos iniciados por Gracián. Nos referimos a autores como La Rochefoucauld, La Bruyère, Joubert, Chamfort, Lichtenberg, Schopenhauer, Nietzsche, Kraus o Ciorán, por citar algunos de los más destacados. Y es que parece que en todos estos autores late una misma inquietud: intentar vivir de manera veraz y destapar las falsedades de la vida cotidiana.
Maestro de maestros
En las Máximas (Akal, 2012) de La Rochefoucauld podemos leer que “conocer las cosas que lo hacen a uno desgraciado, ya es una especie de felicidad” o que “nunca somos tan felices, ni tan infelices como pensamos”. Y Chamfort escribe en sus Máximas, caracteres, pensamientos y anécdotas (Península, 1999) que “la felicidad no es cosa fácil: es difícil de encontrarla en nosotros, e imposible de encontrarla fuera” y que “el día más perdido de todos es aquel en el que uno no se ha reído”. Por su parte, Lichtenberg considera que debemos “hacer que cada momento de la vida sea el mejor posible, independientemente de la mano del destino de la que provenga, tanto de la favorable que de la desfavorable; en esto consiste el arte de vivir y el verdadero privilegio de ser un ser racional”, por citar solo uno de sus más célebres Aforismos (Cátedra, 2009).
Pero, sin duda, los dos filósofos a los que más ha influido Gracián han sido Schopenhauer y Nietzsche. El primero llegará a decir que “su escritor preferido es este filósofo Gracián. He leído todas sus obras. Su Criticón es para mí uno de los mejores libros del mundo” y el segundo afirmará con rotundidad que “Europa no ha producido nada más fino ni más complicado en materia de sutileza moral” que el Oráculo manual. Schopenhauer convirtió al jesuita español en su maestro de prudencia e inspiró la escritura de sus opúsculos de filosofía mundana, como El arte de ser feliz explicado en 50 reglas para la vida (Herder, 2009), Senilia: reflexiones de un anciano (Herder, 2010), El arte de hacerse respetar expuesto en 14 máximas (Alianza, 2011) o El arte de conocerse a sí mismo (Alianza, 2012). El objetivo de Schopenhauer es enseñar “a valorar la filosofía no como un edificio teórico ajeno a lo que hacemos, sino justamente como una forma de vida, como una sabiduría práctica capaz de modificar la manera de ser de uno mismo y de proporcionarle una forma mejor”, explica Franco Volpi, que ha rescatado estos inéditos del olvido. Para Volpi, la obra de Schopenhauer alcanza su culminación en Aforismos sobre el arte de saber vivir (Valdemar, 2012), que será su obra más vendida y que formará parte de esa miscelánea de textos heteróclitos que serán sus Parerga y paralipomena (Valdemar, 2009). Veamos algunos de los aforismos de este genial misántropo: “El medio más seguro de no llegar a ser muy infeliz es no pretender ser muy feliz”, “quien no ama la soledad, tampoco ama la libertad” y “cada día supone una pequeña vida. Cada despertar y levantarse es un pequeño nacimiento, cada fresca mañana una pequeña juventud y cada irse a la cama y dormir una pequeña muerte”.
Y cómo no hablar de Nietzsche, uno de los discípulos más fieles de Schopenhauer, que continúa esa “tradición de autores preocupados verdaderamente por obtener una lección de la existencia útil para el propio perfeccionamiento ético y, así mismo, por enseñar a vivir mejor a los seres humanos advirtiéndoles acerca de sus errores y vicios”, según escribe Luis Moreno en la introducción a la antología de sus mejores Reflexiones, máximas y aforismos (Valdemar, 2006). Además de los consabidos “lo que no me mata me hace más fuerte”, “llega a ser el que eres” y “si miras demasiado al abismo, el abismo te mirará a ti”, voy a seleccionar también este otro: “Quien no dispone de dos tercios del día para sí mismo es un esclavo”.
Aforismos terapéuticos
Esta función del filósofo como un “consejero de la existencia, en palabras del propio Foucault, y del uso del aforismo como uno de sus instrumentos más efectivos es la que hace que ahora los psicólogos “descubran” su potencial terapéutico. Giorgio Nardone, por ejemplo, nos ofrece en La mirada del corazón (Paidós, 2008) más de 200 aforismos que ha probadon con éxito miles de pacientes. Para este psicólogo italiano, “un aforismo es como la hoja afilada de un bisturí que penetra y corta de manera tan sutil que, si se emplea con precisión quirúrgica, puede producir resultados extraordinarios”. Por su parte, Alejandro Jodorowsky acaba de publicar El ojo de oro (Siruela, 2012), un libro que reúne más de 3.000 “microaforismos” que ha escrito últimamente en su cuenta de twitter, todos ellos con menos de 140 caracteres. El objetivo de estos “disparos psíquicos” es, como él mismo cuenta, “provocar un cortocircuito mental que extraiga al consultante de los hábitos que lo aprisionan, haciéndolo abrirse a lo inesperado, ahí donde un aire nuevo aporta semillas de felicidad”. Como muestra, citaremos algunos de los que tienen un sabor más clásico: “Los dolores del pasado te han permitido llegar a ti”; “Aunque no tengas nada, si te tienes lo tienes todo”; “La meta de la vida es morir contento”. En resumen, el aforismo es el modo en que la filosofía hace que se grabe en el alma, como si de un oráculo se tratase, la información que se necesita para vivir filosóficamente, y el Arte de la prudencia de Gracián es uno de los hitos imprescindibles de esta milenaria tradición.
Este artículo ha sido escrito por Gabriel Arnaiz y publicado por: www.filosofiahoy.es

Coincidiendo con el cincuenta aniversario de su primera publicación y después de soportar años de difícil acceso por estar agotado, el ensayo ‘Un lugar de la palabra: Segovia’ de María Zambrano vuelve a ver la luz en un libro de paisajes de filosofía y poesía que promete ser emblemático para la ciudad castellana donde la autora vivió años decisivos de su infancia y adolescencia.
El sello segoviano Ediciones Derviche ha reunido en un solo libro los tres ensayos en los que María Zambrano habla de Segovia: ‘Ciudad ausente’ (Revista Manantial, nº IV. Segovia, 1928), ‘San Juan de la Cruz, de la ‘Noche obscura’ a la más clara mística’ (Revista Sur, nº 63. Buenos Aires, diciembre de 1939), y ‘Un lugar de la palabra: Segovia’ (incluida en España, sueño y verdad. Ed. Edhasa. Barcelona, 1965). Este último ensayo da título al libro que lleva el prólogo del doctor en Filología Hispánica, Jesús Pastor Martín, y está ilustrado con fotografías de Mario Antón Lobo que buscan transformar en imágenes el espíritu presente en los textos de la pensadora nacida en Vélez (Málaga).
En la introducción, Jesús Pastor recuerda ciudades que tienen un libro de referencia, —obras que atrapan la esencia de los rincones, la historia, la gente; referencias literarias que la ciudad incorpora a su patrimonio—, para con esta argumentación mostrar la relevancia de ‘Un lugar de la palabra: Segovia’. Así cita el Dublín de Joyce en Ulises, el París de Víctor Hugo, el Londres de Dickens, la Sevilla del francés Merimée en ‘Carmen’, la Granada del estadounidense W. Irving en ‘Los cuentos de la Alhambra’, la presencia permanente de Oviedo en ‘La Regenta’ de Clarín, y como Benito Pérez Galdós, por encima de héroes concretos, hace de Madrid el auténtico protagonista en ‘Fortunata y Jacinta’. Pero el profesor de Literatura precisa que a diferencia de los casos anteriores, con el ensayo ‘Un lugar de la palabra: Segovia’ no estamos ante una ficción y su marco, sino ante un borbotón de pensamientos a medio camino entre filosofía y poesía. “Frase por frase, el alma de la ciudad se mezcla con el alma humana y se convierte en referencia del pensamiento literario. Una de las grandes figuras de la filosofía traslada a la palabra su visión personal de Segovia. Pocas ciudades del mundo han contado con este privilegio”, manifiesta Jesús Pastor.
La editorial Derviche, creada e impulsada por la iniciativa de los propietarios de la librería Entre Libros, ha cruzado el cincuentenario ‘España, sueño y verdad’ con el treinta aniversario de la proclamación de Segovia como ciudad patrimonio de la Humanidad para que el nuevo libro sea “un humilde y justo homenaje a la figura de María Zambrano y a la huella que dejó en Segovia”, señalan fuentes de la editorial.
El libro ‘Un lugar de la palabra: Segovia. Tres ensayos poéticos’ será presentado el martes día 2 de junio en el instituto ‘Mariano Quintanilla’, donde estudió María Zambrano. Intervendrán el vicerrector de la Universidad de Valladolid (UVa), Juan José Garcillán García, la profesora, escritora y concejala electa Marifé Santiago Bolaños, el profesor y especialista en la persona de María Zambrano, Rodrigo García Martín, el prologista y doctor en filología Hispánica, Jesús Pastor Martín y el fotógrafo y profesor de música, Mario Antón Lobo.
Este artículo ha sido publicado por El Adelantado de Segovia en: www.eladelantado.com