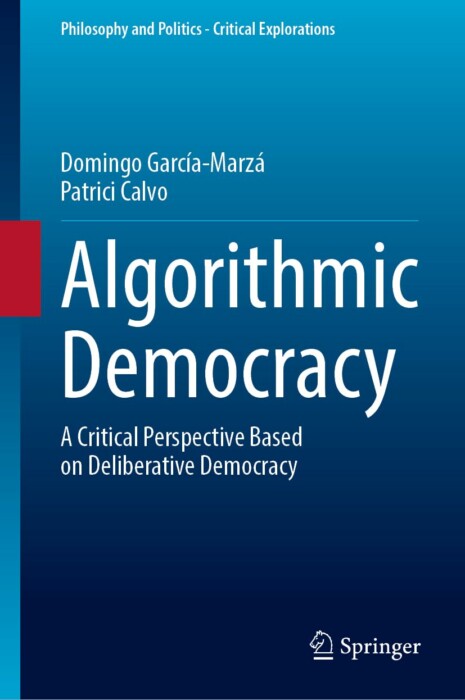Considerado por muchos el pensador más importante para con su propia era, la importancia de Platón sigue vigente en nuestra forma contemporánea de entender la filosofía y su relación, incluso, con el pensamiento más político
Por qué nos interesa tanto la vida de los filósofos? ¿Es relevante conocer cómo era la familia de Platón y que fueran sus hermanos mayores los que le presentaron a Sócrates antes de ser el discípulo elegido? ¿Y el saneado estado de sus finanzas que le permitió adquirir la Academia o financiar notorias obras públicas? ¿Sus inclinaciones sexuales? ¿Sus fracasos políticos o literarios? Siempre ha interesado combinar su vida y pública, sobre todo, con su fascinante obra. Lemas como el «amor» o los «mitos» platónicos, «la teoría de las ideas» y las «utopías políticas», pueden ser entendidos de otra manera a través de su biografía, por muy evanescente y poblada de dudosas anécdotas que llegue a estar. Merece la pena, pues, indagar en la vida de Platón, en lo que sabemos de ella más allá, de toda duda, y en lo que ha trascendido de los diversos recuentos de fuentes, más o menos contemporáneas, de la doxografía y de los rumores mal intencionados. Todo ello cuenta a la hora de esbozar un fresco histórico-biográfico que nos permita aproximarnos cabalmente a la figura del más grande pensador de la historia.
Es sabido que el filósofo británico Alfred North Whitehead –autor, junto con Bertrand Russell, de la obra de la que surgió gran parte de la lógica del siglo XX– escribió que toda la tradición filosófica europea no era sino una serie de notas a pie de página a las obras de Platón. Y con razón: Platón formuló todos los problemas que desde entonces se han convertido en típicos de la filosofía, en ontología, epistemología, antropología, psicología, ética, política o cosmología. Un siglo después otro británico, el helenista Robin Waterfield, toma la pluma en «Platón de Atenas» (Rosamerón) para desvelarnos el pulso de su vida, pública y privada, y lo que es más importante, su gran obra literaria y filosófica que se concreta en los inolvidables diálogos que nos ha legado para siempre.
Platón tuvo una larga vida entre los siglos V y IV a.C. Nació en Atenas en 428/7 –aunque Waterfield argumenta convincentemente rebajar la fecha hasta el 425/4–, en una familia aristocrática. Y no cualquier familia: se decía que remontaba nada menos que al mítico rey Codro de Atenas, estaba emparentada con el sabio legislador Solón y con varios famosos Critias (como el tirano de 404-3, que era su tío). Hijo de Aristón y Perictione, dicen que se llamaba Aristocles, como su tío ( Waterfield defiende que su nombre auténtico era Platón) y tenía dos hermanos mayores, Glaucón y Adimanto, que le presentaron a Sócrates, y a los que homenajea sentidamente en su obra. Nos interesa especialmente seguirle la pista al joven Platón, buen representante de aquellos vástagos de la aristocracia ateniense que se preparaban a conciencia para brillar en la política. Pero frente al modelo ético-político de los sofistas –y su deriva demagógica que truncó la democracia ateniense y lastró su desempeño en la Guerra del Peloponeso–, representa un cierto idealismo bajo la guía de Sócrates, el «maestro de verdad», como diría Detienne, que no dejó a nadie indiferente. Su juicio y condena en 399 le hicieron perder fe en la posibilidad de cambiar la «polis» desde dentro y emprendió un inolvidable proyecto de reforma a partir del individuo y su educación, basada en las artes y ciencias de las Musas, en la filosofía y en una nueva idea de literatura. Y esto lo hizo a través de la famosa Academia que fue fundada en el edificio que compró Platón junto al jardín sagrado dedicado al héroe tutelar Academo, en 387 (o 383 para Waterfield) y que permanecería activa mucho después de su muerte, gobernada por varios «escolarcas».
Esta biografía dedica numerosas páginas a justificar su elección de una cronología de la vida de Platón, absoluta y también relativa a sus maravillosos diálogos. ¿Y por qué eso es tan importante? Es una manera de comprender una obra que se forjó a lo largo de más de 40 años de pensamiento y escritura. Platón, como bien sabía Nietzsche –antes de demonizarlo, por razones que sólo él conoció– cuando le dedicó sus lecciones de juventud desde su cátedra de Basilea, era ante todo, y más aún que un pensador, un grandísimo literato. De hecho, Platón es seguramente el primer gran escritor de la antigüedad que escribe para ser leído en el cambio epocal que significa el paso de una sociedad aural/oral –piensen que Heródoto, por ejemplo, aún escribía para ser recitada ante un auditorio su gran historia en época de Pericles— a una sociedad ya regida por parámetros de escritura. Antes de Platón, «la Musa» todavía no había «aprendido a escribir» totalmente, parafraseando el título de Havelock, o al menos no a utilizar la escritura como vehículo preferente. Qué importante es, entonces, tener esto presente siempre como «prefacio a Platón» (Havelock, «again»).
Del fracaso al exilio
El autor se adentra en los vericuetos más complejos de la evolución del pensamiento platónico, en el plano religioso, mítico, político, personal, familiar y amical: en el marco de las relaciones con la convulsa intelectualidad de la Atenas de posguerra, con su cambio de paradigma sociopolítico. Son muy interesantes las páginas en las que Waterfield analiza el círculo de estudiantes de Sócrates, cuyo máximo exponente era Platón: ¡qué influencia ejerció Sócrates sobre sus contemporáneos! Critias, Esquines, Jenofonte, los posteriores cirenaicos, megarenses, cínicos o estoicos… Waterfield reconstruye con habilidad y sencillez los años de juventud de Platón, su educación y familia, el ambiente socrático…: también, posteriormente, el de los estudiantes de Platón y la relación con el círculo pitagórico que se examina en las diversas travesías que emprende a Magna Grecia.
En el primero (388 según la datación habitual, 385 para Waterfield), intentará implicar en su proyecto a Arquitas, tirano de Tarento y famoso pitagórico, y luego al tirano de Siracusa, Dionisio el Viejo de cuyo joven cuñado Dión Platón había sido maestro y amigo. Sin embargo, fracasó y hubo de huir de Siracusa (en el viaje de vuelta, entre otras cosas, fue llevado como esclavo a la isla de Egina, enemiga de Atenas, y rescatado por amigos atenienses). Su idea de la Academia, que fundó poco después de su primer viaje, era crear, quizá con el modelo del pitagorismo, un grupo político-sapiencial capaz de regir los destinos del Estado uniendo política y conocimiento. En el segundo viaje (366), a la muerte de Dionisio, intentará influir en su hijo y sucesor Dionisio el Joven, invitado por él y creyendo que Dión tenía más crédito; pero Platón fracasa de nuevo y Dión es exiliado. Un último viaje en 361 para convencer a Dionisio de las bondades de la filosofía también fracasó y a duras penas pudo Platón regresar a Atenas. Finalmente Dión intentó dar un golpe de Estado, desengañado acaso de la vía filosófica, y acabó asesinado en 353. De allí en breve, en Atenas, murió también Platón (en el 347 a.C.).
Si la información sobre estos viajes la ha dejado el propio Platón, en sus Cartas (en particular, las VII y VIII), que Waterfield, dentro de su admirable manejo de las fuentes, comenta por extenso y argumenta en favor de la autenticidad de algunas de ellas. Pero ahí siempre nos cabe la duda. Qué hermoso sería que esas cartas fueran reales para entender bien la biografía de Platón, como apuesta el autor indudablemente. Pero me parece extraño que alguien que no ha dado la cara durante cientos y cientos de páginas de repente decida transmitir su auténtica verdad y en primera persona, tras ocultarse bajo las múltiples máscaras de Sócrates y sus interlocutores a lo largo de tantos diálogos. Otros temas estupendos de la biografía, además de la relación con los círculos pitagóricos –muy lejos del pitagorismo original, por cierto–, que quedaban en Magna Grecia, es, a su regreso a Atenas, el de los años de rivalidad con la escuela de Isócrates, su gran competidor en la educación de las élites atenienses, o el del papel de su discípulos en la política de su época. Es decir, cómo (y si) trataron de influir de hecho en sus «poleis» para instaurar una reforma que las salvara del canto de cisne que estaba experimentando en esos momentos.
Interesa especialmente el contexto de la Academia, siempre fascinante, el currículum de aquel lugar emblemático, una especie de nuevo templo de las Musas centrado en la sabiduría: Waterfield aborda el funcionamiento interno de la escuela, con escepticismo sobre las famosas lecciones orales que habría dado Platón y que no serían un esoterismo «à la Pythagore» sino una suerte de vertiente pública de la escuela, como complemento a los diálogos. En suma, un libro magnífico, una biografía vibrante y llena de información históricamente comprobable, con hipótesis plausibles y bien defendidas. Sobre todo, muestra la importancia de seguir indagando en la vida y obra de Platón. Es el filósofo más grande de la historia y uno de los mejores escritores, como prueban sus mitos. Por eso nos interesa tanto.
Fuente: https://www.larazon.es/cultura/que-diria-platon-politicos-hoy_2024030365e3be0bb7621f0001e67fa8.html